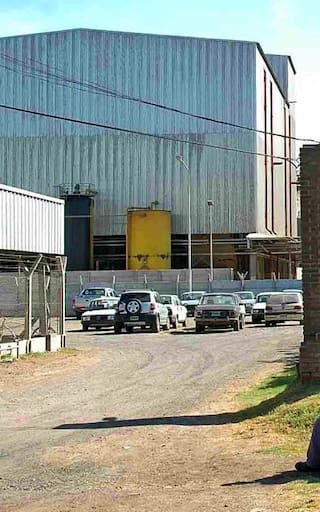En esta noticia
Daniel Kostzeres, desde enero, el economista de la Confederación Sindical Internacional, "la central más grande del mundo", como se promociona. Su CV incluye trabajos en varios países para Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo y la silla argentina en el directorio del Banco Mundial, entre 2014 y 2015. Desde Bruselas, donde reside, habló con El Cronista sobre acuerdo con el FMI y analizó las nuevas modalidades de empleo, vistas desde los espacios de representación de los trabajadores. "Está demostrado que la semana laboral de cuatro días no deteriora la productividad", sostiene, pero advierte sobre la distribución de la carga horaria.
-¿Qué implica que el acuerdo con el FMI no contenga una reforma laboral?
-En principio y al menos en la narrativa, es positivo. El FMI, en general, todavía no habla de reformas laborales porque ve que hay un proceso no culminado, que es el de consolidación del mercado de trabajo después de la pandemia, y hay indicadores muy heterogéneos a nivel mundial sobre cómo se reconfigurará el mercado de trabajo.
-¿Qué puede venir después del acuerdo?
-Me sorprenden algunas omisiones, como qué se hará para incrementar reservas y reducir la brecha cambiaria. No hay acuerdo bueno con el Fondo. Nunca es bueno pagar la deuda que contrajo otro y que encima no se pudo usar de manera productiva. Me inclinaba por que la Argentina le reconociera al FMI el máximo prestable en función de su cuota, unos u$s 20.000 millones, y que negociara con los países ricos que integran el directorio y aprobaron el crédito por fuera de la normativa, aparte.
-Según su experiencia en esos directorios, ¿era viable?
-Hubiese sido difícil. Hubiese requerido el acuerdo político de los mismos que le dieron plata a Mauricio Macri por encima de los límites.
La pandemia y el trabajo
-Mencionaba los cambios globales en el empleo, ¿hacia dónde apuntan?
-La pandemia generó una reconfiguración muy grande. En Estados Unidos se habla de la gran renuncia, por la cantidad de gente que todavía no se reincorporó al mercado de trabajo. Los ingresos, en Estados Unidos, cayeron significativamente desde abril de 2020. La inflación acelera, entonces, la gente en lugar de tomar el primer trabajo, tiene la expectativa de conseguir algo mejor.
-¿Qué diferencias hay entre el mercado laboral de Estados Unidos y el de otros países?
-En otros países la situación no es como en Estados Unidos, pero se observan nuevas formas de contratación que, si bien sucedían antes, ahora, se convirtieron en nuevas modalidades. Algunas, como los servicios como Uber, que en países como España o Gran Bretaña están siendo regulados. Aparecen actividades no tradicionales que pagan por hora o por tarea o por pieza, a destajo. Y esto nadie sabe cómo va a terminar.

¿Qué hacen los gobiernos para regular el modelo de plataformas?
-Los gobiernos esperan un leading case. Fallos judiciales en Gran Bretaña y España han definido cosas (N. de la R.: los máximos tribunales promovieron el reconocimiento de derechos laborales a trabajadores de plataformas e impulsaron legislaciones). Primero, que sí se puede regular. Segundo, que sí se debe regular.
-¿Cómo se regulará?
-No hay una regulación institucional homogénea, pero si se pierde de dimensión que el objetivo es proteger los derechos del trabajador para que obtenga un empleo decente, bien remunerado, con derechos sindicales y protección social, ninguna regulación será suficiente o útil. Los derechos del trabajador deben primar en la regulación.

-¿Cómo se piensan esos cambios desde los sindicatos, mientras en la Argentina prolifera el empleo monotributista?
-En el diálogo social y las paritarias está la búsqueda. No hay bala de plata. Lo que sirve para los aceiteros no sirve para la industria farmacéutica o para el comercio. Lo único que hay que tener en cuenta es un diálogo social pensando en no vulnerar derechos, en no precarizar actividades y en preservar el trabajo decente. Desde 2000, la productividad creció sistemáticamente y los salarios promedio siguen rezagados respecto de la productividad.
-¿Qué opina del sistema tipo mochila que empresarios proponen para cambiar las indemnizaciones?
-Los proyectos sobre las indemnizaciones por despido no tienen que ver con la modernización o no de los convenios. Las indemnizaciones son una penalización al empleador por no explicitar las causas de despido. Se pone el ejemplo de Austria, donde la mochila está orientada a los dos sectores que más emplean: turismo y construcción. Son sectores de naturaleza temporaria. Por eso, en Argentina, el equivalente es el seguro de desempleo de la construcción. Ponérselo a un trabajador de tiempo indeterminado es un abuso de una asincronía de poder.
-¿La semana laboral de cuatro días puede concretarse en Argentina?
-Si se trata de concentrar las horas actuales en menos días, sería una buena decisión que lo defina el trabajador. Si genera una carga mayor, el beneficio no sería tal. En la Argentina está hecha la propuesta, se ha demostrado que no deteriora la productividad. Es un proceso que tiene que emerger del diálogo social. No hay recetas generales. Pero la gente no puede seguir trabajando cinco días, ocho horas, viajando dos horas de ida y vuelta. Hay que buscar un balance. La jornada laboral de ocho horas fue un logro de fines del siglo XIX. Parece mentira que en cien años no hayamos avanzado en eso.