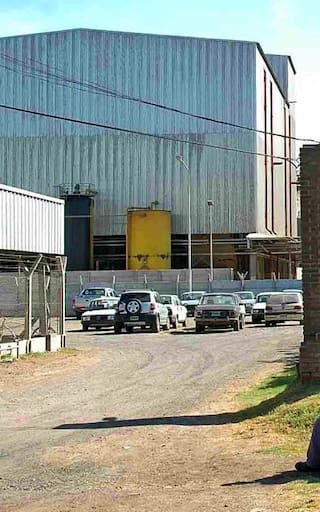La voluntad política del Gobierno de avanzar en una renegociación de los acuerdos de protección de inversiones firmados, mayoritariamente en la década del 90', produjo inmediatamente reacciones de rechazo en buena parte de la comunidad empresaria internacional con intereses en juego en la Argentina.
Tal como contó El Cronista, el canciller Felipe Solá y el Procurador General del Tesoro y exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, trabajan en un plan de largo plazo para modificar o bien dar de baja los tratados bilaterales de inversión (BIT, por su sigla anglófona), los que establecen los términos y condiciones para la inversión privada de nacionales y empresas de un estado en otra nación.
Dichos tratados dieron lugar al menos a 48 reclamos legales contra el Estado argentino que se resolvieron en el Centro Internacional de Arbitrajes de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial (BM). En la abrumadora mayoría, la Argentina fue obligada a pagar millonarias sumas en dólares luego de ser hallada culpable de no respetar los invocados BITs. Es el caso de la condena por la estatización de Aerolíneas Argentinas, mientras muchos otros se cerraron por fuera del Ciadi, casi siempre mediante el pago de sumas compensatorias con títulos de deuda pública.
Ante el impacto de la estrategia argentina, varios países europeos entraron en estado de alerta. Es que una veintena de países del viejo continente han sellado con el Estado acuerdos de protección de inversiones. El primero de ellos fue suscripto con Italia, en mayo de 1990, mientras el último se rubricó con Grecia, en 1999, siempre bajo la presidencia de Carlos Menem.
Desde Bruselas, la capital política de la Unión Europea (UE), fuentes empapadas del asunto y al tanto de la relación comercial con la Argentina reconocieron preocupación ante este medio y advirtieron que "los tribunales nacionales no siempre están completamente protegidos contra la presión política cuando están en juego grandes cantidades" de dinero.
Desde la capital belga, donde tiene sede la Comisión Europea, dijeron a El Cronista que "en muchos Estados los tratados internacionales no pueden invocarse ante los tribunales nacionales", y subrayaron que "la legislación nacional puede ser discriminatoria contra los extranjeros".
Al respecto, los europeos insisten en que "en ocasiones en las que queda claro que las decisiones de los tribunales nacionales no cumplen con los estándares internacionales acordados, los inversores deberían tener la posibilidad de recurrir a un mecanismo de solución de diferendos internacional". Bruselas, por su parte, reconoce implícitamente que el Ciadi no ha tenido siempre una actuación satisfactoria, por lo que promueve la constitución de un Sistema de Tribunales de Inversiones, que naufragó durante la presidencia norteamericana de Donald Trump, pero podría revivir gracias al giro copernicano que Joe Biden pretende imprimir a la actuación internacional de los Estados Unidos.
Tras ventilarse el objetivo de largo plazo por un tuit de Solá, los funcionarios involucrados se llamaron a silencio. El Gobierno tiene dos caminos por recorrer: puede denunciar los tratados vigentes, pero así y todo seguir "atado" a ellos por la ultraaplicabilidad de diez años de la que gozan, o bien denunciar en forma escrita la caída de cada uno cuando llegue el plazo acordado, y negociar nuevas condiciones para cada uno, para asegurar a la vez que los nuevos acuerdos contemplen aspectos del mundo de los negocios inexistentes hace 30 años, como el e-commerce o el acceso igualitario de las mujeres.
En cualquier caso, futuros acuerdos serán menos complacientes con los inversores, por lo que el desafío de generar un clima para la llegada de capitales requerirá de los gobiernos por venir más incentivos.