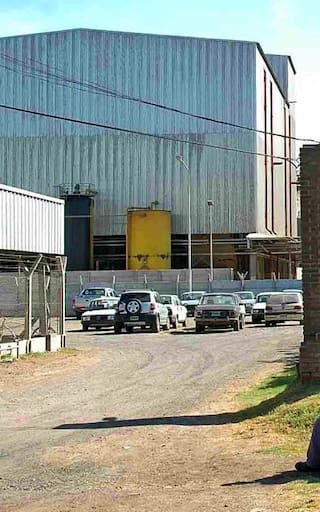Fin de 2019: el panorama mundial era auspicioso. Las tensiones entre Estados Unidos y China y una peligrosa reconfiguración de la globalización tornaban el optimismo en cauteloso.
Las bolsas habían tenido un 2019 para festejar: el índice S&P había subido 29%, y el Nasdaq 35%. El FMI, proyectaba un crecimiento mundial para 2020 del 3,3% y 3,4% en 2021. Se razonaba que la retracción del comercio había llegado a un punto de inflexión por una política monetaria relativamente expansiva y por noticias favorables acerca de las negociaciones entre los Estados Unidos y China. Para Latinoamérica estimaba un crecimiento del 1,6% para 2020 y del 2,3 % para 2021.
Para Argentina, se esperaba, tras las caídas del PBI de 2,5% en 2018 y 2,6% en 2019, una nueva caída del 0,4% para 2020 y un recupero del 2,5% para 2021.
El 1 de febrero The Economist publicó “un nuevo coronaviruscontinuó propagándose rápidamente en China. Varias ciudades fueron bloqueadas en la provincia de Hubei, cuya capital, Wuhan, es donde estalló el virus….. . Por entonces se pensaba más en una epidemia que en una pandemia tan inusitada y dramática como la que estamos viviendo. El 11 de marzo la OMS declaró al COVID-19 como pandemia.
Danzaban en la cabeza de los líderes mundiales el confinamiento de Wuhan y las sombras de pandemias y epidemias anteriores. Inmersos en un pánico colectivo sobre la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios, agravado por los canales de noticias y las redes sociales, la totalidad de los países aplicaron restricciones a las libertades individuales (cuarentenas) desde las más prácticas hasta las más excéntricas. A partir de la difusión del virus, fue el confinamiento “la herramienta válida para reacomodar el sistema de salud de cada país, enfrentar posibles caos sociales y enfrentar las infecciones. Con más o menos énfasis se optó por la salud y se canceló la sociabilidad, que es la base de la economía; la destruyó, como si hubiésemos sido víctimas de un terremoto planetario.
A medida que los confinamientos se fueron desarrollando se vio que a confinamientos más duros y prolongados, más destrucción de la economía. Lo que hoy es contra-fáctico es saber cuántas vidas hubiera costado el no confinamiento ni tampoco cuáles serán las consecuencias de la destrucción proyectada al futuro.
En pandemia, el FMI reestimó las proyecciones sobre la economía mundial. De acuerdo con ellas, la economía decrecerá un 4,9% en 2020; el grupo de economías avanzadas bajando 8,0%; los mercados emergentes 3,0%; China crecerá 1%; Brasil y México caerán 9,1% y 10,5% respectivamente.
Así como en el ámbito de la salud se manejó pésimamente la coordinación entre los países y el rol de la OMS fue grotesco, en lo económico los gobiernos actuaron mucho más rápidamente que en las crisis anteriores y recurrieron a políticas monetarias y fiscales para asegurar la sostenibilidad de las empresas. Como consecuencia, la economía mundial se va recuperando.
Ello refleja los principales indicadores a hoy: en los Estados Unidos la producción industrial y el desempleo han recuperado la mitad de la baja y las ventas minoristas están al mismo nivel prepandemia. Por otro lado, el ahorro de las familias creció. El mercado accionario se ha recuperado totalmente con subas en el Nasdaq del 30% y del S&P 500 7,7%. Comportamientos similares se observan en la mayoría de los países avanzados.
Para 2021 se espera un crecimiento del 5,4% en el PBI mundial, con las economías avanzadas 4,8% y China registrando una vigorosa recuperación del 8,2%.
Por el lado de la salud diariamente se van mejorando la calidad de los tratamientos y se está avanzando rápidamente en la producción de vacunas.
La OIT estima que, casi el 80% de los 2000 millones de personas que están empleadas en el sector informal se verán muy afectadas. Según el FMI “el impacto adverso de la pandemia en los hogares de bajos ingresos es particularmente agudo, y pondría en peligro el avance significativo en la lucha contra la pobreza extrema logrado desde 1990 .
También señala que el resultado será una grave pérdida de aprendizaje que tendrá efectos negativos (y desproporcionados) en las perspectivas de progreso de los niños en los países de bajos ingresos. La inequidad se incrementará.
Para Argentina, tras las caídas del producto de 2018 y 2019, las reestimaciones apuntan a una baja del producto de 12% para este año y un rebote de aproximadamente del 7% para 2021. Se podría alcanzar un crecimiento de aproximadamente un 2 y 3% para 2022 y 2023. Dicho esto, y de volver a ciertas condiciones de normalidad productiva, tomaría por lo menos cuatro años volver a los niveles del producto previo a la pandemia y con una tasa de desempleo similar a la del 2019. Todo ello con una tasa de inversión menor a la registrada en 2019. No muy auspicioso.
Los escenarios podrían empeorar si se produjera una generalizada segunda ola de contagios que nos llevaría a nuevos confinamientos, lo que dispararía caídas adicionales del 25 al 30% de los PBI. También podría haber mejoras más significativas en las proyecciones arriba apuntadas si hubiese una consolidación definitiva de algún tipo de acuerdo comercial y tecnológico entre China y los Estados Unidos con anterioridad a las elecciones presidenciales de noviembre. Las elecciones estadounidenses son en sí mismas otro factor de incertidumbre dado que las políticas que adopte un potencial cambio de gobierno podría impactar no sólo sobre la economía americana sino sobre el planeta. Ya más hacia el futuro el rumbo de la economía dependerá de la velocidad de reducción de los déficits generados por la pandemia, de las tasas de inflación futuras y de la gestión de los bancos sobre su cartera de créditos.
En Argentina se ha anunciado una continuación del aislamiento social hasta el 20 de setiembre, lo que podría prolongar la agonía económica actual. Grandes incertidumbres despierta la cantidad de empresas que sobrevivirán, las restricciones que implicará la inminente negociación de un plan con el FMI (que necesariamente deberá implicar una reducción del déficit primario) en el marco de un mercado financiero con reservasexiguas en el Banco Central, sin mercado en pesos y sin acceso al crédito internacional.
En el mercado de trabajo se ha consolidado la tendencia pre-pandemia hacia una reducción de los trabajadores formales y del empleo privado, con una estructura de trabajo de muy baja productividad.
Hacia el mediano plazo el crecimiento debería venir de la inversión privada y la innovación (con incentivos a las orientados a la infraestructura y a los sectores más competitivos), y de las exportaciones. Ello implicará necesariamente un marco conceptual y cultural hacia la armonización política y a la creación de riqueza más que a la redistribución de la existente.
Pero la pobreza infantil alcanza al 62%. Así, es fútil recurrir a herramientas y conceptos que una y otra vez han probado ser inconducentes