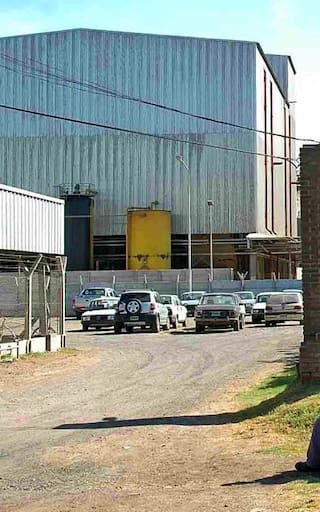Como sucede siempre que hay números, existe otra forma de enunciar el trigésimo aniversario de la democracia: se están cumpliendo 30 años, también, del día en que los militares volvieron a dedicarse sólo a las cuestiones que les competen y no a dar golpes de estado ni a gobernar el país. Una gran noticia, que redobla el brillo cuando se recuerda que la última vez que hubo 30 años continuados de gobiernos civiles fue entre 1900 y 1930.
La mala noticia es que pese al repliegue militar la inestabilidad institucional no desapareció. Se redujo, cambió su perfil, pero persistió, lo cual confirma que en el sistema político había más problemas aparte de la vocación de poder efectivo o tutelar de las Fuerzas Armadas. Se pensaba que sin Comunicado Número Uno de la Junta Militar, desaparecido el fragote (un neologismo creado en la época de Frondizi para definir la conspiración militar que por suerte cada vez menos gente conoce), extinguido el poder del Ejército para regentear la democracia, lejos de proscripciones abominables como la del peronismo durante 17 años, en fin, con el pueblo votando en libertad cada 24 meses, vendría una sucesión automática de gobiernos prolijamente ordenados, sin sobresaltos y con finales felices. No fue lo que pasó.
La puntualidad de las sucesiones presidenciales, cima, quizás, de la previsibilidad del funcionamiento institucional en un régimen presidencialista, ha sido, en el mejor de los casos, desdeñada. De las 9 presidencias que hubo en estos 30 años (a cargo de 7 presidentes) solamente dos ajustaron su mandato al formato estándar de la Constitución vigente en cada caso, justamente los repitientes Carlos Menem y Cristina Kirchner, ambos en sus primeros períodos. Menem gobernó entre 1989 y 1995 seis años (2.193 días), de acuerdo con lo prescripto por la Constitución de 1853, algo que no sucedía desde el primer gobierno de Perón (1946-51). Cristina Kirchner fue la primera (la única) que gobernó, entre 2007 y 2011, cuatro años exactos (1.461 días), tal como indica la Constitución que para entonces ya llevaba 17 años rodando. Excluido el período presidencial en curso, de cuyo final sólo se tendrá certeza en 2015, los 6 restantes tuvieron extensiones irregulares, no siempre porque los gobiernos cayeron sino por diversos inconvenientes para embocar la hora y el día de salida de acuerdo con el reloj institucional establecido en la Carta Magna: 4 terminaron antes de lo que debían y 2, después.
Los que terminaron antes fueron Raúl Alfonsín (quien renunció con una antelación de medio año), Fernando De la Rua (que también renunció al quedarse sin poder, pero en forma mucho más traumática, recién en la mitad del mandato), Adolfo Rodríguez Saá (derrocado a los 6 días por el peronismo que lo había instalado por 3 meses) y Duhalde (quien por mandato del Congreso debía completar el período de De la Rua hasta diciembre de 2003 pero decidió irse 6 meses antes para que no lo tumbaran).
Los que siguieron de largo fueron Menem en el segundo período y Néstor Kirchner. Menem hizo escribir en la Constitución una cláusula transitoria que le permitió gobernar cuatro años y medio en vez de cuatro, con el argumento de reponer el 10 de diciembre como fecha de recambio (en vez del caprichoso 8 de julio, generado por la renuncia de Alfonsín). Por eso su década duró la rara medida de diez años y medio (3.808 días consecutivos, récord histórico de permanencia que los Kirchner le arrebataron hace seis semanas). Y Kirchner se ofreció, a su vez, a compensar el medio año de la deserción de Duhalde y también se quedó medio año más de lo prescripto, en su caso sin un respaldo constitucional específico.
Si al lector estos vaivenes le trasmiten una impresión de cierta desprolijidad en la duración de los gobiernos y en los mecanismos sucesorios, no tiene que sentirse un exquisito ni acomplejarse como fanático del orden: la teoría política sostiene que, al revés del parlamentarismo, en el presidencialismo la extensión de los mandatos es cuestión tan fija como sagrada. Ni siquiera le pertenece a quien desempeña el cargo (de allí que el autoacortamiento que se hizo Duhalde en 2002 mediante una renuncia predatada fuera considerada por muchos constitucionalistas un dibujo).
Pero los mecanismos previstos para sortear las crisis políticas, empezando por el juicio político del presidente, la potestad del Congreso de destituir al jefe de Gabinete o la transferencia del poder al vicepresidente, nunca se aplican. En cambio, se adaptan las normas a las necesidades del momento, se crean parches ad hoc.
He aquí un debe nada ornamental de estas tres décadas, tan positivas en otros sentidos: falta someter la política a las reglas de juego y dejar de hacer lo contrario.