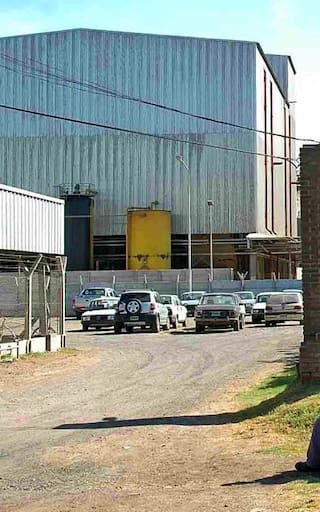El tren que une Londres-París nace en la estación Waterloo del lado británico y termina en la estación Austerlitz en París. Interesante ironía: enfrentadas durante siglos, unidas frente a los alemanes, decidieron que la simbología de su conexión sean sus dos mayores victorias contra el otro con las que consolidaron su posición imperial.
Francia, Gran Bretaña y Alemania son el núcleo de Europa. Ese eje tripolar “institucional” presenta serios problemas para moverse en un esquema común de Política Exterior y de Defensa. Cuando delinean las condiciones acerca del uso de la fuerza la misma tiene dos formas la ejecución unilateral “nacional”, o la unilateral “institucional”.
La opción institucional demanda contar con las 3 “C”: compromiso, consenso, y compartir las responsabilidades de la operación. También crea cierta legitimidad, sentido de comunidad y compatibilidad de intereses entre los participantes que ejecutan la acción. Ambas se basan en el interés nacional aunque generalmente utilizan el disfraz ideológico liberal del “interés universal”.
Usualmente miramos a Estados Unidos y sus guerras en Irak y Afganistán, para pensar en la quintaescencia del conflicto asimétrico, pero en los últimos 20 años en las acciones militares europeas los “enemigos” (Costa de Marfil, Sierra Leona, Congo, Libia, Liberia) han sido pigmeos.
Rusia siguió un patrón similar en Chechenia y Georgia. Esto no quiere decir que han sido exitosos, pero sí que la regla de la multipolaridad en el Siglo XXI es la asimetría militar contra Estados política, económica y militarmente disfuncionales. Que las potencias no guerreen entre sí, no significa que la guerra haya desaparecido.
En la actualidad, el liderazgo Franco Británico re-emerge debido a dos situaciones. Primero, como consecuencia del reposicionamiento de Alemania como la parte fuerte de la tripolaridad institucional partir de la crisis económica, ya que es a este país a quien miran como salvador de la debacle europea. Segundo, el tratado de cooperación en defensa y asuntos nucleares, firmado entre ambas en noviembre del 2010, el cual los obliga a repensar su posición estratégica en el mundo.
La operación en Libia es resultado de esta situación. En sus etapas iniciales, “protector unificado” era una operación norteamericana, para luego pasar a ser preeminentemente anglo-francesa, con los italianos bastante detrás y los alemanes acompañando a disgusto. Fueron París y Londres los que determinaron cómo, cuando y bajo qué condiciones lidiar con Gadafi.
La primavera árabe brindó una oportunidad de regreso y reposicionamiento en el tablero internacional. Comunes fueron los comentarios acerca de la inacción Europea en el caso de Túnez y Egipto. Libia fue exactamente lo opuesto. Táctica y operativamente presentaba ventajas, lo cual les daba cierta libertad operativa de los americanos para llevar a cabo las resoluciones del CSNU.
Buques del porte del USS LCC Mount Withney, el portaaviones Charles De Gaulle, o el Giuseppe Garibaldi permitían incidir sobre el espacio terrestre, junto con las bases aéreas italianas o la británica de Akroriti en Chipre, desde donde podían lanzar operaciones sobre el territorio libio y condenar al régimen. Corolario: la geografía y la capacidad para explotarla sigue mandando en la política internacional.
La misión no era conquistar, sino coercionar cambiando el equilibro de poder entre los bandos combatientes, situación que lograron. Eso no quiere decir que se controle el país o qué Consejo Nacional de Transición sea la autoridad legítima en ese país. En el Siglo XXI las caídas de las capitales no terminan los ciclos de violencia. Cameron y Sarkozy juntos, visitaron al líder de la CNT Abdel Jalil, en la recientemente “liberada” Trípoli y ellos se dieron por garantes de la libertad del “pueblo libio”.
EE.UU. brilló por su ausencia o mejor dicho, por liderar “desde atrás”. Francia y Gran Bretaña están volviendo, el zorro y el león demostraron que el oso, el águila y el dragón, no están solos en el rediseño del mapa mundial del presente siglo.