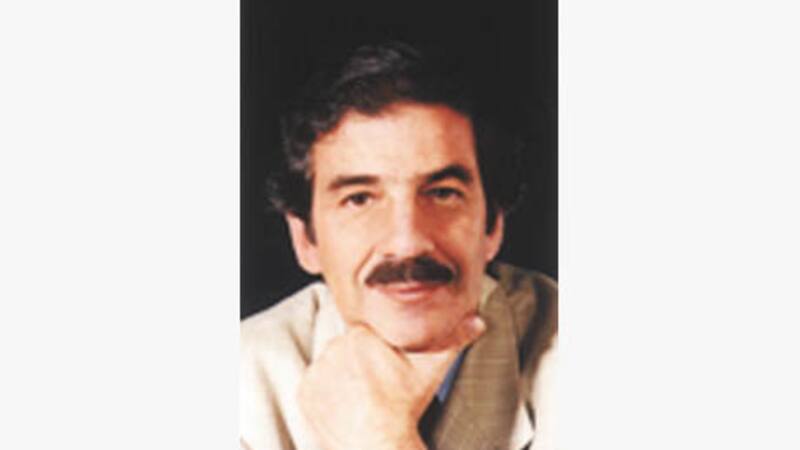
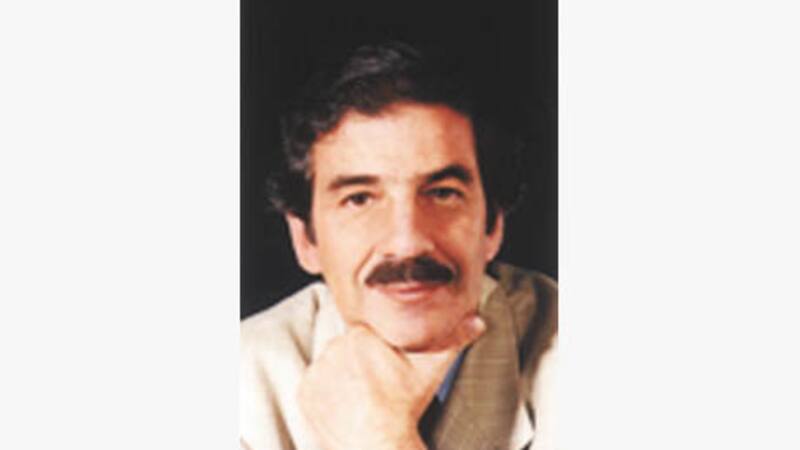
La economía argentina tiende a transitar por un callejón sin salida. Y a medida que avanza, éste se estrecha, por lo que darse vuelta, para regresar hacia la racionalidad, es cada vez más difícil.
En vista de que la expansión monetaria se aproxima al 30%, que el gasto público se incrementa a en forma similar y que los salarios tienden a subir a ese ritmo, lógicamente, la inflación no puede reducirse por debajo de esa tasa, en una situación de cuasi pleno empleo. Este es el callejón por donde caminamos y, por ello, sin una decisión política de alto coraje lo más probable que es que la política económica siga el rumbo emprendido, donde las restricciones y los controles son pan de cada día.
En este esquema de restricciones y controles, la industria de la alimentación sufre sus consecuencias. Ensañada con la producción agrícola y ganadera que tiene como destino, además la de la plaza internacional, el mercado doméstico, el saldo de la cuenta corriente en la balanza comercial se ve amenazado cada día con mayor fuerza. Si no fuera por la creciente demanda mundial que permite precios históricamente elevados, el cuadro económico -más precisamente, la balanza comercial-habría quedado en delicada posición.
La política imperante dice apuntar a la mejora del salario real a través de la baja en los precios reales de los alimentos. Por tanto, las producciones que apuntan a la demanda interna son las elegidas. En consecuencia, el productor del eslabón agrario se halla compelido a desarrollar actividades totalmente alejadas del mercado interno. Este es el caso de la producción sojera que año a año crece en desmedro de otras actividades y a costa de la rotación agrícola que resulta imprescindible para mantener la capacidad productiva del campo.
La superficie destinada a esta leguminosa no crece, hoy por hoy, por corrimiento de la frontera agrícola sino, fundamentalmente, por la reducción en el área para cereales y ganado.
En el otro plato de la balanza, se encuentran producciones como las de trigo, maíz, carne vacuna y de la lechería. Todas éstas pierden peso cada año en la estructura productiva. El estancamiento relativo de la actividad triguera, por ejemplo, es la resultante de esta política. Durante el primer quinquenio, la superficie sembrada con este cereal fue, en promedio, de 6,45 millones de hectáreas mientras que, en el segundo, pasó a ser de tan sólo 4,98 millones.
Desde el año 2006 -cuando comienzan las intervenciones en los mercados agrícolas- los precios que cobran los productores sufren castigos que no encuentran razones valederas. Por ello, la oferta tiende a disminuir y, en consecuencia, los precios a la larga se elevan. Así, cubrir la mesa familiar cuesta cada vez más. El caso de la carne es el más patético.
A lo largo de la historia, no se advierte un gobierno que haya insistido tanto como éste en atacar la concentración económica para estimular la actividad de los pequeños productores. Sin embargo, la malla de restricciones y controles lo que, en rigor, hacen es fomentar la concentración a costa del avance de los pequeños. Acá esta la paradoja.
Por las intervenciones, la cantidad de compradores se reduce a unos pocos y así el Estado incentiva el oligopsonio. En definitiva, se promueve aquella situación donde existen unos pocos compradores que permite a éstos obtener el producto a un precio menor al que tendrían que comprarlo si estuvieran en un mercado competitivo. A lo largo de la cadena de valor del maíz y del trigo, por ejemplo, unos eslabones se favorecen a costa del eslabón agrícola. Todo ello es resultado de un creciente oportunismo y de conflictos que surgen por las intervenciones estatales que, en su intento por bajar los precios de los alimentos, logran redistribuir los ingresos de estas cadenas a favor de los agentes más grandes.
De esta forma, dejamos de lado la sana tendencia a encontrar una situación de competencia perfecta que, por esencia, resulta más democrática. En vez de ella, se interviene a favor de un mercado más concentrado que deriva en un esquema más oligárquico.









