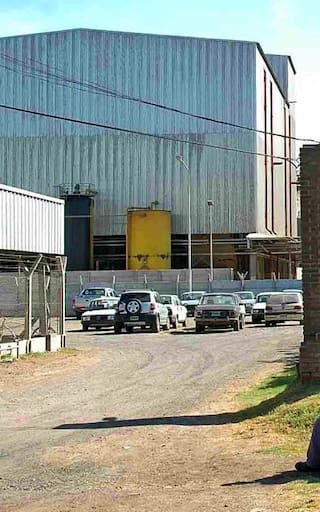A fines del año pasado, el Gobierno hizo un giro en su estrategia de control de la inflación, relegando la política monetaria a un segundo plano y optando por la intervención directa en base a acuerdos de precios y salarios similares a los utilizados en los 80s, basados en la creencia de que la evolución de precios refleja fundamentalmente una combinación de prácticas oligopolistas e incertidumbre nominal.
Desde entonces, los pronósticos sobre la evolución del IPC para 2006 han cedido un punto, pasando de 11,9% a fines de 2005 al actual 10,9%, incorporando tanto los datos del primer semestre como una expectativa más moderada para lo que resta del año, en lo que algunos han interpretado como una legitimación de la estrategia del Gobierno.
Paralelamente, se ha ido sumando una discusión a media voz sobre la incidencia (deliberada o no) de esta estrategia en la representatividad del indicador de precios. En otras palabras, la pregunta sobre la inflación se ha desplazado hacia otra sobre la divergencia entre la inflación real y la inflación IPC, llevando a algunos a utilizar indicadores sesgados (deflactor del PIB) o sub-muestras del IPC (inflación núcleo) como sustitutos imperfectos pero inmunes a la influencia de los acuerdos.
En este marco, el Centro de Investigación en Finanzas introdujo esta semana un nuevo indicador de la evolución de los precios (futuros y pasados) tal como la perciben la gente, que, si bien es estándar en países desarrollados, aquí adquiere una relevancia coyuntural.
El objetivo de este indicador es estimar una suerte de ‘inflación térmica’ que, independientemente de su precisión, incide fuertemente sobre las decisiones de consumo de los agentes, su apreciación del desempeño de la economía, y su confianza en el gobierno. Si bien el objetivo del indicador no es sustituir sino complementar el juicio de los expertos, vale destacar que, en los Estados Unidos las expectativas de inflación largo plazo (de 5 a 10 años) medidas de manera similar son utilizadas corrientemente como predictor de la evolución de precios. En otras palabras, no hay a priori razones para esperar errores sistemáticos de importancia.
Los dos resultados principales, sorprendentemente consistentes tanto a nivel geográfico como socioeconómico, suman algunos argumentos nuevos a la discusión sobre la ‘inflación verdadera’. Por un lado, la inflación pasada se percibe en alrededor de 18%. Por el otro, la expectativa para los próximos 12 meses se ubica en 13,6%, bastante por encima del pronóstico comparable del REM (11,1%).
¿A qué se debe este sesgo positivo? En principio, el público podría estar sobrestimando la inflación si elabora su estimación en base a los precios de consumo corriente que variaron más notoriamente (alimentos, bebidas, ciertos servicios) en desmedro de otros que variaron menos (electricidad, transporte), o con menos frecuencia (alquileres, educación), o que representan consumos menos habituales (bienes durables). Algo así como el síndrome del embotellamiento, en donde uno tiende a percibir aquellos vehículos que avanzan más deprisa que el nuestro.
Pero no puede descartarse que el sesgo no sea tal, sino que responda a diferencias objetivas entre la tasa de inflación que mira la gente y el IPC que estiman los analistas, si se percibe -como sugiere el gráfico adjunto- que éste último subestima la verdadera tasa de inflación.
Detrás de esta percepción subyace la sospecha de que el Gobierno baja artificialmente la inflación acordando los precios de los ítems que conforman la canasta relevada por el INDEC (que, vale aclarar, es por ley estrictamente confidencial). Pero las razones que explicarían esta divergencia no requieren construcciones conspirativas. Si los bienes a los que apunta la intervención estatal son los más representativos (algo por otro lado natural si el objetivo de la intervención es maximizar el impacto en los bolsillos de la gente), es natural pensar que la superposición entre la canasta IPC y la canasta Moreno sea anormalmente alta -aún si aquella es desconocida por la autoridades- generando un sesgo muestral.
Un ejemplo minimalista ilustra el punto. Imaginemos que la canasta de consumo incluye dos productos: sachet leche de un litro, y sachet de leche de medio litro, con pesos de 40% y 60%, respectivamente. Previsiblemente, el segundo producto, más representativo, es el que incluyen el INDEC en su muestra, y el Gobierno en su acuerdo. Así, si el precio libre (sachet de un litro) se incrementa 10%, el IPC se mantiene constante, aunque la inflación de la canasta en su conjunto sea de (10% x 40% =) 4%.
Curiosamente, este sesgo en principio pasajero -nadie en el Gobierno parece pensar en acuerdos de precios de por vida- podría tener efectos permanentes en el mercado financiero, donde el CER ha sido la herramienta fundamental de la estrategia de desdolarización (pública y privada). Algo de esto parecería estar detrás de la menguada demanda por activos indexados en los últimos meses. La sospecha de que este índice (atado a la medición del IPC) subestima los precios reales llevaría eventualmente a repetir los fracasos de indexaciones pasadas, dejando a la economía sin unidad de cuenta de largo plazo en el momento en el que ésta es más necesaria.