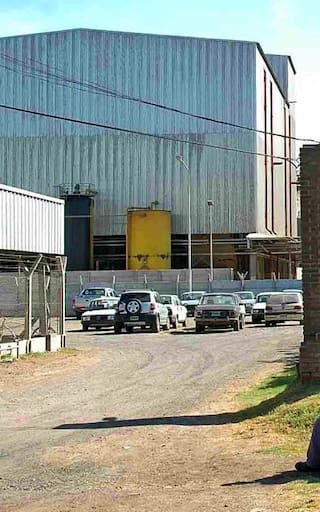Más de un anuario económico cita a la recaudación y al crecimiento como lo mejor de 2005. El crecimiento acelerado fue sin duda un aspecto positivo, más allá de su efecto colateral: la acelerada inflación. El récord de recaudación, por el contrario, es en gran medida ilusión monetaria.
Hagamos números. La recaudación nominal creció un 21,3% en el año, mientras que el producto nominal lo hizo en un 19,3% (9% real más un 9,4% de inflación promedio). De esto se desprende que el cociente recaudación-producto, que suele subir en períodos de expansión (por eso de que es menos duro pagar cuando a uno le va bien), en este caso replicó el de 2004 (al igual que su composición, como ilustra el gráfico adjunto). Si bien no es para alarmarse, tampoco da para encabezar el anuario.
Naturalmente, el superávit primario no es una ilusión, pero su supervivencia en un contexto de incremento de las transferencias se apoya fundamentalmente no en un aumento de la recaudación sino en una reducción del gasto real en salarios y jubilaciones.
Sabemos que la reducción nominal de los salarios públicos no es una medida fácil de implementar (dediquemos un minuto de silencio al 15% de López Murphy y al 13% del déficit cero de Cavallo). El remedio surge justamente de la reversión del problema original: la inflexibilidad nominal que, inflación mediante, permite diluir la masa salarial (los salarios públicos han caído alrededor de 30% en los últimos 4 años).
No es este el único canal mediante el cual la inflación facilita el ajuste fiscal: la falta de ajuste por inflación ‘infla’ la base imponible de ganancias (tanto para empresas como para particulares con un mínimo no imponible fijo). Por otro lado, no hay que olvidar la ayuda de las retenciones: una mayor inflación es consistente con un tipo de cambio más elevado, lo que alimenta los ingresos fiscales por este rubro. Por último, la inflación diluye el Presupuesto: si la inflación es, digamos, 5% mayor a la incorporada en el Presupuesto, la recaudación (pero no el gasto) se incrementa en la misma medida por sobre lo presupuestado, contribuyendo al superávit primario.
Así, la inflación (con su contraparte de dólar alto) explica en gran medida la virtuosa performance fiscal del último año. Sin mejorar la eficacia en la recaudación, el Gobierno implementa un ajuste fiscal ortodoxo basado en la inflación de ingresos nominales. Por otro lado, este beneficio fiscal reduce los incentivos para llevar adelante una política monetaria contracíclica que, al reducir la inflación, tendría efectos adversos sobre el ahorro público. (Hagamos el ejercicio inverso: si el presupuesto 2006 incorpora una inflación del PBI de 8,7% y luego ésta desciende a 6,5% –la meta del BCRA para 2003– la inflexibilidad presupuestaria se traduciría en una caída aproximada del superávit primario de un 0,5% del PBI. A no preocuparse, lo más probable es que suceda lo contrario.)
El mecanismo no es nuevo: el combo devaluación + inflación ha contribuido a resolver (de manera regresiva) la puja distributiva en la región desde hace muchos años. Según sus defensores, este ajuste de precios relativos es un juego de suma positiva, en el medio del cual encontramos el círculo virtuoso tantas veces invocado por la ortodoxia: estabilidad de ingresos fiscales y empresarios que generan inversión y crecimiento que, en última instancia, se derraman hacia los sectores de menores recursos a través de más empleo y mejores salarios. (Curioso que este ajuste de manual –tantas veces recomendado por el FMI, y apenas velado por la alusión retórica a las PyMEs y al capitalismo nacional– sea la bandera del progresismo fundacional del Gobierno.)
En todo caso, no hay que olvidar que, a fines de 2001, tanto la devaluación como el ajuste fiscal eran virtualmente inevitables. La pregunta políticamente relevante, tanto ahora como entonces, remite al grado y al modo en que el ajuste debía (y debe) ser implementado. Para los que tienden a priorizar las bondades del derrame, más es mejor. Ésta parece ser la premisa que subyace al actual modelo de crecimiento con inflación: la inflación de dos dígitos es un precio razonable a pagar por el desempleo de un dígito y la solvencia fiscal.
Lamentablemente, esta ingeniería fiscal se ve mucho mejor para antes de 2007 que para después, sobre todo si la incertidumbre inflacionaria inhibe la inversión necesaria para un derrame duradero, y esta solvencia fiscal fácil basada en la dilución del gasto real termina de agotarse, dejándonos con la puja distributiva y sin nada que distribuir.
La alternativa no es la recuperación mágica del gasto financiada con nuevos impuestos, o la unidimensionalidad de una meta inflacionaria autista. Pero, como gusta decir a un colega, entre el recato brasilero y el desenfreno argentino hay un amplio margen para hacer política. En cualquier caso, la opción de barrenar hasta marzo de 2007 no sólo es miope y temeraria. Es, fundamentalmente, innecesaria.