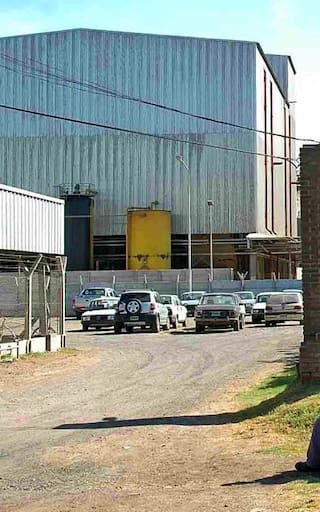Tras la crisis asiática, el Fondo entró en un proceso de introspección, arrinconado por una reputación declinante y una andanada de críticas izquierdas y derechas. Siete años después, el modelo de negocios del Fondo en el tercer milenio sigue sin corporizarse.
Al presente, el Fondo se dedica básicamente a dos actividades: consultoría (evaluación de políticas macro), y banca central (prestamista de última instancia). La primera de ellas está a un paso de convertirse en un resabio diplomático: hace tiempo que el análisis especializado y el acceso a información privilegiada ha dejado de ser prerrogativa del Fondo, gracias a la mayor transparencia de los países en desarrollo y al creciente número de analistas calificados trabajando en bancos de inversión y en los mismos países. En este contexto, la iniciativa del Tesoro americano de fundar el futuro del Fondo en sus actividades de consultoría suena como una broma involuntaria.
Es como prestamista de última instancia donde, tal vez, pueda concebirse un futuro para el Fondo.
Si algo dejaron en claro las crisis de los 90 fue la incapacidad del Fondo & cia. para prevenir evitables turbulencias financieras. Por otro lado, la línea de crédito contingente (o CCL, en su sigla inglesa), primera y única facilidad con fines preventivos ofrecida por el Fondo, adoleció de un diseño tímido e inadecuado (un engorroso proceso de precalificación, fondos insuficientes), y fue rápidamente discontinuada ante la indiferencia general.
En este frente, el problema radica en que los programas del Fondo –con su caprichosa lista de condicionalidades y su lento cronograma de desembolsos– son virtualmente inútiles para desactivar de manera temprana corridas de liquidez autovalidadas originadas no en un deterioro de variables fundamentales, sino en reversiones transitorias de los flujos de capital que, en economías endeudadas en dólares, rápidamente testean el umbral de la sostenibilidad.
Esta insuficiencia ha recibido diversas respuestas. Los países asiáticos, profundizando los mecanismos regionales de asistencia y la acumulación de reservas, han manifestado que prefieren pagar por un seguro de liquidez imperfecto antes que quedar a merced del Fondo. La Europa emergente, por su parte, se ha confiado a la Europa desarrollada.
¿Qué nos queda a nosotros, desprovistos de un pariente rico sobre el que recostarnos? En ausencia de mejores opciones, sólo la fe y las reservas.
Es precisamente en este costado del mundo en donde el Fondo tiene su principal base de clientes –esto es, claro, en la medida en que ofrezca el producto adecuado: un seguro de liquidez automático que prescinda de la condicionalidad. (Curiosa circularidad: el concepto de condicionalidad se motiva en la necesidad de acciones que corrijan los desajustes fundamentales que presuntamente dan origen a la crisis; en el caso que nos ocupa, sin embargo, estas acciones sólo se justifican si el Fondo fracasa en detener la corrida que, en última instancia, genera el desajuste fundamental.)
¿Cómo funcionaría este seguro? No muy distinto que un banco central en su carácter de prestamista de última instancia del sistema bancario local: una ventanilla de liquidez que provee a los países elegibles una línea de crédito a tasa fija (por encima del costo de fondeo emergente de tiempos tranquilos, de modo de no abusar), evitando convalidar tasas de pánico en momentos de corrida (los detalles pueden consultarse en varios trabajos disponibles en http://www.utdt.edu//~ely/papers.html).
¿Qué es lo que detiene al Fondo? Fundamentalmente, la teoría del riesgo moral: si el Fondo asegura, los inversores prestan sin medir riesgos y los gobiernos consumen sin medir ingresos, confiados en que el Fondo pague la diferencia. De más está decirlo, no hay evidencia que sustente estos preconceptos. Intuitivamente, tanto los inversores como el país pierden en las crisis, y si algún oportunismo puede reprochársele a los gobiernos es el de invertir más allá de lo socialmente óptimo para evitar un default con el fin de preservar la propia reputación.
Pero detrás de la discusión del riesgo moral subyace la reticencia del G7 a renunciar a la opción de incidir en las políticas domésticas que la condicionalidad ofrece. De ahí que sean los países en desarrollo los que deben avanzar con la reforma (de ahí, también, la necesidad de redistribuir el poder de voto al interior del Fondo de modo de evitar que se convierta en un instrumento de lobby).
El momento no puede ser más propicio. La decisión política de acelerar la cancelación de la deuda con el Fondo de Brasil y Argentina deja al organismo con un único programa de peso (Turquía), reduciendo su flujo de ingresos y comprometiendo su viabilidad financiera; y la prognosis, con Asia y Europa cada vez más distantes, no es positiva. El Fondo necesita de América Latina, y ésta, más allá del mullido colchón de reservas, puede aún encontrarle alguna utilidad al viejo organismo. Para esto, debe dejar la queja para ponerse al frente de las iniciativas de reforma.