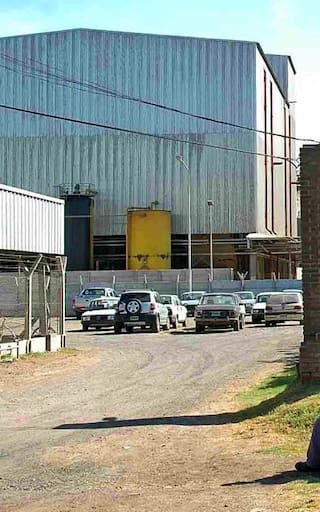En los primeros tres años posdefault, la Argentina creció sin inflación. Así, se diferenció de otras crisis recientes sólo en la profundidad de la caída y en la celeridad de la recuperación. Hoy, superada esta etapa, y gracias a unas políticas expansivas, se diferencia creciendo a una tasa que excede la exhibida por aquellos países (que una grosera estimación presentada en una columna anterior ubicaba cerca de 6%) y la propia capacidad productiva. La inflación es un síntoma de este recalentamiento.
En principio, crecer es bueno. Fortalece la demanda de empleo, y reduce la pobreza y la exclusión social. Y las chances de que la inflación se desboque son, a estas alturas, virtualmente nulas. ¿Qué necesidad hay de sobreactuar lo que de todas maneras parece ser sólo un inevitable ajuste de precios relativos, enfriando innecesariamente la economía? En la duda, el Gobierno, consciente de las restricciones de oferta, pone arena en la rueda de los precios mediante una estrategia de premios y castigos, a la espera de que los retornos extraordinarios que hoy ofrece la economía argentina estimulen la inversión que permita convalidar el incremento de demanda.
El primer problema de esta estrategia de crecimiento con inflación es que no parece estar funcionando. La inflación no cede, exacerbando las demandas laborales que reducen las utilidades de las empresas, profundizando la puja distributiva e introduciendo una fuente de incertidumbre nominal (justo cuando la incertidumbre financiera comenzaba a resolverse). A su vez, esta incertidumbre (y la amenaza de más inflación en el futuro) contrarresta los incentivos para invertir, alejando la solución al dilema y aumentando el cortoplacismo de la economía.
De este modo, la inflación es un juego de suma negativa que genera más inflación.
El segundo problema radica en su sostenibilidad dinámica. Tomemos, por caso, los salarios reales. El hecho de que hayan subido en lo que va del año es invocado por algunos como prueba de que el modelo no es regresivo. Sin embargo, la evidencia es circunstancial y engañosa. Podría alegarse que el aumento de precios de hoy simplemente licúa el ajuste salarial por la inflación de ayer. Alternativamente, podría decirse que la escalada de demandas salariales se debe justamente a las renovadas expectativas inflacionarias. En ambos casos, el modelo es a la larga recesivo, por aquello de la escalera y el ascensor (y porque aumentos permanentes del salario real reflejan aumentos de productividad que a su vez requieren inversión, lo que nos remite al primer problema). Pero la analogía anterior es incompleta: al cabo de varios períodos los asalariados, cansados de la escalera, la reemplazan por la indexación.
Es en este escenario que Economía adopta un sesgo más decididamente antiinflacionario, con varias medidas quirúrgicas de efectos equívocos sobre el nivel de precios. Entre ellas, tal vez la única que se acerca al meollo del problema es la debatida suba de encajes. La misma debería tener dos efectos inmediatos.
Primero, pondría al BCRA en la necesidad de contraer la base monetaria, a pesar de que los bancos probablemente integren el encaje adicional con la liquidez que hoy colocan en pases, con efectos monetarios neutros. Así, revertiría la operación inversa (baja de encajes) que el Central instrumentara a principios de año sin modificar el programa monetario, eludiendo así un mayor incremento de tasas. (Descartemos por el momento la posibilidad de que el programa monetario de 2006 incorpore un salto discreto de la base de modo de absorber la suba de encajes, lo que volvería inocua a la medida.)
Segundo, tendría un impacto sobre la tasas, a contramano del deseado por sus propulsores. El encaje (fondos inmovilizados a tasas cercanas a cero) es un impuesto a la intermediación: cuanto mayor éste, mayores los márgenes bancarios. En otras palabras, menores las tasas pasivas (mayor la demanda interna), y mayores las activas (encareciendo el crédito, y el costo cuasifiscal del Central).
Más eficiente sería reducir márgenes atacando sus fuentes. El impuesto al cheque, que reduce la tasa pasiva efectiva, es un candidato ideal. Más aún lo es la indexación de instrumentos de largo plazo (al presente, monopolizada por el Gobierno) que mitiga, sin costo fiscal alguno, la volatilidad nominal y la prima de riesgo. Sólo así los mercados financieros podrían pasar de financiar la demanda a financiar la oferta. Del lado de aquella, la respuesta monetaria debería emular la que suscriben desde el curiosamente célebre Greenspan hasta el menos popular Meirelles: llevar las tasas de interés de referencia a territorio real positivo de modo de incentivar el ahorro financiero.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de no recalentar la economía? Esencialmente, de la mencionada tasa de 6% a la que debería convergir (con buena suerte) el crecimiento argentino de no mediar un incremento excepcional de inversión productiva. Una tasa realista, muy por encima de nuestro promedio reciente y, sobre todo, estable. De modo que el crecimiento de hoy también sea pan para mañana.