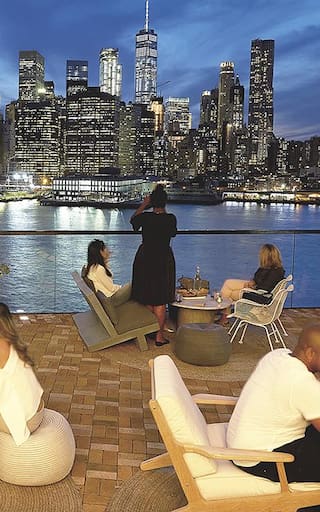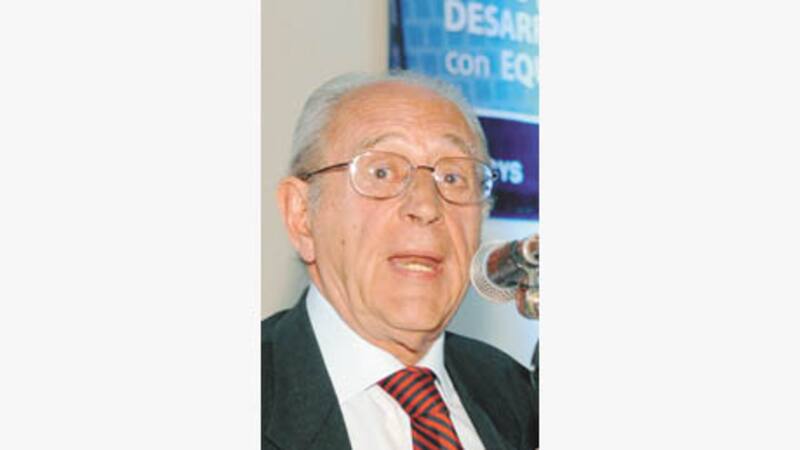
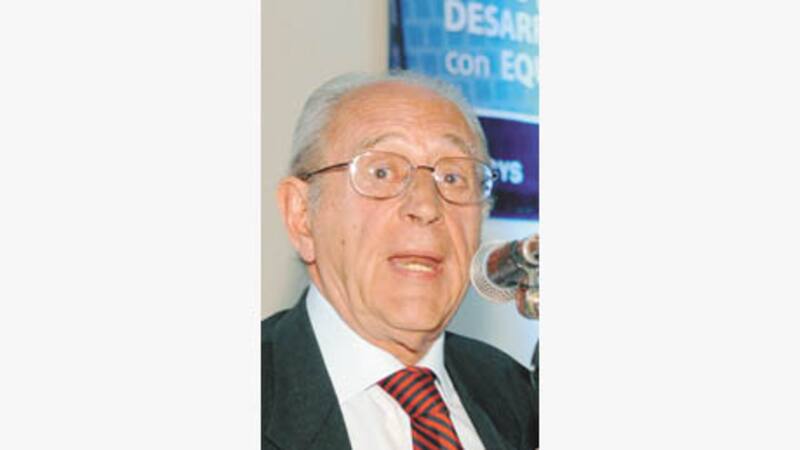
El asunto de la deuda pública es casi connatural con la existencia de los estados antiguos y modernos, aunque en cada caso respondiendo a diferentes motivos, entre los cuales sobresalen los bélicos y en ocasiones proyectos no siempre redituables. Nuestra experiencia durante la gestión rivadaviana (1824) resultó precursora por irregularidades, imprevisiones, desvío de fondos e incumplimientos hasta principios del siglo XX que es cuando se canceló la operación entonces contratada con Baring Bros. de Londres.
Durante casi dos siglos se ha escrito sobre deuda pública sin que se haya establecido entre nosotros un criterio riguroso para evitar los interrogantes que todavía nos inquietan. Las controversias no sólo son patrimonio argentino, pero sucede que en otras latitudes se ha ido evolucionando según las necesidades de la política, la economía y las sociedades. Demasiada confusión y simplificaciones delatan otra fuerte debilidad institucional.
Ello no responde a un capricho técnico o a oportunismos circunstanciales. Hace cuarenta años que reclamamos estérilmente transparencia y debate jerárquico sin conseguirlo. El estado tiene una óptica y quienes cuestionan sus métodos tienen otras. La realidad, entonces, confunde al público y para peor las estimaciones que se divulgan delatan abismos cuantitativos. En semejante contexto de débiles certezas, cómo hacer para formular un presupuesto confiable según la estructura de las erogaciones o estimar las recaudaciones potenciales y existencias de reservas que contemplen efectivamente el servicio de la deuda nacional.
Esta columna carecería de sentido si no se difundieran tantos enfoques y magnitudes sobre la deuda pública. Según Héctor Giuliano, al 30 de septiembre pasado la deuda normalizada ascendía a 172.100 millones de dólares, incluidos 11.200 millones por obligaciones no ingresadas en los canjes de 2005 y 2010. Según Martín Kanenguiser citando al Banco Ciudad, habría que agregar un pasivo contingente equivalente a unos 35.000 millones de dólares que responde al congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima. Si se computaran 20.000 millones más devengados por juicios perdidos ante el Ciadi del Banco Mundial, la deuda del estado nacional ascendería a poco menos de 230.000 millones de la misma divisa. Si se considerara el pasivo contingente total del sistema provisional, según Prefinex, el mismo alcanzaría al 160% del PBI (¿) según el criterio fijado en el fallo Badaro (La Nación 21-1-2011).
Héctor Giuliano en su trabajo (12-1-11) suma valor a la cuestión. No discute la legitimidad, pero distingue entre uso de recursos tributarios corrientes e ingresos extraordinarios. El carácter coyuntural de los últimos debería examinarse cuidadosamente. Algo se ha hecho, empero sin observar un enfoque presupuestario global, que responda al criterio de universalidad, útil para la política económica y la programación pública y privada. Dado el nivel alcanzado por los aportes del Banco Central, de la Anses y otros organismos oficiales, la mención es importante, más allá de que la influencia de esos ingresos pueda modificar resultados como reducir superávit o magnificar déficit. Para no ser mal entendido, aclaro que si los fondos se asignaran a inversiones el criterio sería más aceptable lo mismo que cuando generan divisas a favor de la solvencia externa.
A quién creer, cuál es el criterio correcto, qué pasa si incorporamos, por ejemplo, la deuda del Fisco por reembolsos devengados con los exportadores o si algún acreedor se agraviara y pretendiera corregir el monto de su acreencia ajustada por un índice de precios cuestionable, caso del CER. El embrollo sería inocultable, más allá de que las autoridades encuentren justificación contable apelando a razonamientos cuya elaboración no desvirtuaría su carácter de pasivo nacional. Bien, si el fenómeno existe, habrá que encontrarle adecuada solución con o sin maquillaje, pero no puede negarse desde que la deuda pública constituye un hecho intergeneracional que debiera llamar la atención de un arco político donde no sobresalen ideas convocantes.
El asunto no es nuevo. Greshan, consultado a mediados del siglo XVI por los ministros de Eduardo VI debido al elevado endeudamiento del reino, ofreció un consejo revelador: Pagad y no contraten nueva deuda. Es cierto que las cosas hoy son distintas, pero la recomendación del fundador de la Bolsa de Londres sirve de guía para subrayar la trascendencia del tema aunque no promueva inquietudes.