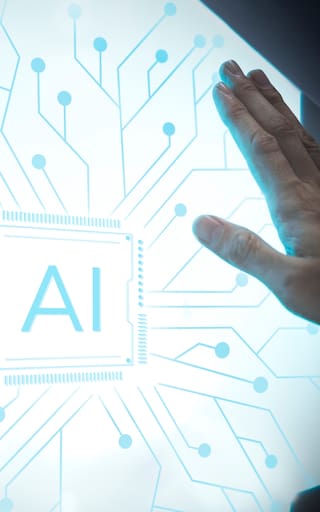Para los que pensamos que las economías no se repiten sino que mutan (y, a veces, evolucionan), Argentina está -salvando las obvias diferencias- tras los pasos de los países que, como Chile hace veinte años y México hace diez, aprendieron de sus errores y se graduaron del vértigo emergente.
La doble D (desdolarización y desendeudamiento), común a la mayoría de los países de la región, no es sólo producto de los buenos tiempos: así como las hiperinflaciones de los 80s establecieron la estabilidad de precios como meta de política, las fugas de capitales de los 90s agudizaron el sesgo prudencial del nuevo milenio. Equilibrio fiscal, acumulación de reservas, desarrollo de mercados locales, cancelación anticipada de obligaciones, son sólo reflejos de este saludable cambio de actitud. Es por eso que la próxima crisis no será, como en el pasado, producto de la volubilidad de los mercados ni nos dejará a merced del respirador del FMI. En el futuro, los dilemas económicos argentinos serán más parecidos a los de Chile que a los de...Argentina.
En este contexto, el crecimiento sin equidad amenaza con volverse la piedra en el zapato del estadista bienintencionado. La equidad es un animal menos urgente pero más difícil de domar que la pobreza. Esto es así porque el crecimiento (como se ha visto tanto en Chile como, más recientemente, en Argentina) suele elevar los ingresos de todos los estratos en tandem, sin alterar sustancialmente su distribución.
La mejora en la primera pos-crisis se debió en gran medida al impacto redistributivo de la caída en el desempleo. Lamentablemente, hay razones para suponer que a partir de ahora el desempleo declinará a una tasa vegetativa, al ritmo de una reducción (y, en última instancia, de un recambio generacional) de la población activa. Si la equidad es un objetivo, ya no basta con pisar las tasas de interés y sentarse a contar ladrillos. Habrá que pensar en otra cosa.
¿Cómo pasar de una distribución latinoamericana a otra europea? Una reciente investigación del Banco Mundial plantea cuantitativamente el problema. En primer lugar, compara la distribución del ingreso en ambas regiones, antes y después de impuestos y transferencias. El resultado es esclarecedor. En el primer caso, no hay diferencias visibles. Donde la equidad europea nos saca varias cabezas es en el segundo cálculo. Más precisamente, la clave del modelo europeo está en la acción del Estado.
El trabajo identifica luego el efecto distributivo de impuestos y de transferencias por separado. Contradiciendo la visión convencional que asigna a la estructura tributaria importantes consecuencias distributivas, las estimaciones indican que impuestos menos regresivos no implican una mejora sustantiva. Son las transferencias las que, bien implementadas, modifican el mapa de ingresos del otro lado del Atlántico.
Así, el estudio sugiere que la regresividad de los impuestos no debería ser óbice para una reforma que apunte esencialmente a incrementar la recaudación. De hecho, el hallazgo del trabajo podría expresarse de la siguiente manera: España es un país más equitativo que Argentina porque allí recaudan y distribuyen más. Son el gasto asistencial (transferencias en efectivo, comidas y becas escolares) y sobre todo los seguros de desempleo y previsional, los que determinan la diferencia.
En números: mientras los coeficientes de Gini ‘de mercado’ se ubican alrededor del 50% en ambas regiones, Europa lo reduce (esto es, lo mejora) en un 10% a través de transferencias (muy por encima del 1% de mejora que se logra en América Latina). La contracara de esto es que el 7% del producto que gasta en promedio Latinoamérica (incluso el 9% de Argentina) está muy por debajo del 16% promedio europeo.
Antes de que el lector se apresure a criticar la ligereza del argumento (o a pedir más gasto ya), es preciso aclarar que la ecuación europea no es el resultado de un despilfarro fiscal financiado con deuda o con desinversión en infraestructura, sino el reflejo de un nivel de recaudación que casi duplica al promedio latinoamericano.
Y es aquí donde la cosa se complica.
Como casi todo en economía, cada beneficio tiene su costo. En este caso, un aumento de impuestos que eleve la capacidad redistributiva del Estado, lo haría a expensas de los incentivos a la inversión y, en última instancia, del crecimiento. A nadie escapa a estas alturas que nuestro despegue de los últimos años de debió menos a los ‘animal spirits’ que a una inédita transferencia de ingresos hacia los sectores productivos -ubicándonos en las antípodas del viejo continente.
Por otro lado, el modelo igualitario europeo ha sido largamente criticado por su baja productividad y su tendencia al estancamiento, y ha enfrentado crecientes presiones para americanizarse. Aún sus más fieles defensores critican algunas de sus condiciones de supervivencia, como, por ejemplo, su exacerbado proteccionismo o sus duras leyes de inmigración. Sin embargo, posiblemente gracias a ellas, Europa sigue presentándose como la versión humana del ‘capitalismo salvaje’.
Más allá de la retórica reduccionista, inevitable en el tratamiento de grandes temas en formato pequeño, la disyuntiva entre crecimiento y distribución pesará sobre la política argentina de los próximos años, a medida que el margen para avanzar en ambos frentes simultáneamente se estreche. Entonces, el Gobierno deberá ponderar sus opciones y rankear sus preferencias si quiere alcanzar ese grial de la política económica que es el crecimiento con equidad.