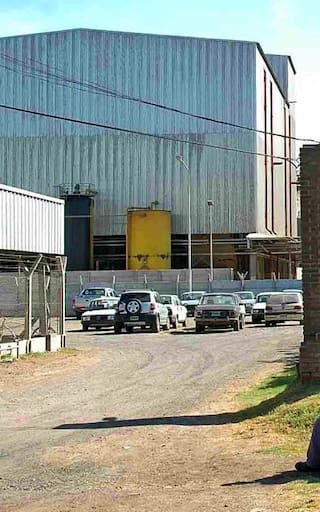El sobrenombre Malele se lo puso su abuela cuando era niña, pero ella comenzó a utilizarlo recién a los 40 años como firma para sus notas en revistas femeninas, de vinos y de gastronomía. Veinte años después, cuando llegaron los libros, el apodo ya era identidad.
Vista desde el llano, Malele Penchasky escribe relatos eruditos –breves y picantes– que se cruzan con recetas de comidas exquisitas. “Hay que vivir con mucho placer. Por eso, en mis libros me entrego a mis más entrañables gustos: la literatura y la gastronomía”, susurra una tarde de temprana primavera, en su living luminoso, mientras sirve un café bien cargado que acompaña con unos quesitos y un dulce al que faltarle el respeto con cucharita. “Si fuera más tarde, serviría algo más fuerte para beber. O prepararía un pescadito con ajo y perejil”, desliza, al unísono con la bandeja de plata. Y allí queda, garabateada, como un leve trazo en el aire, su vocación de gourmandise. Sabemos que publicó tres libros –y otro está a la espera de un título y un editor– donde mezcla, de modo jocoso, sus saberes gastronómicos y sus sabores literarios. “Pero, a pesar del clima festivo, tengo que contar que parten de una noción que es bastante dura, triste e inexorable: la certeza insoportable de que todos somos sujetos de la muerte. Esta idea me resulta intolerable y, como no la comprendo, he decidido digerirla un poco a través de una postura a lo Woody Allen: si estamos en este baile, entonces hay que bailar. Quiero decir: ante esta fuerza tanática, escribo. Encarno a Eros en el placer de escribir y en el placer de comer. Porque, en esta vida, o hacés la de Alejandra Pizarnik, “en esta noche en este mundo...” (recita) y se mató, como otros grandes del rock y de la literatura, o te dedicás a pasarla bien. Y yo prefiero pasarla bien”.
Pasarla bien, en términos malelianos, significa –esencialmente– compartir una sobremesa de charlas interesantes con amigos. “La sobremesa, cuando corre el buen vino, propicia historias que fluyen entre carcajadas y un estado de delirio cósmico que atrapa a los conversadores y se bambolea por ríos infinitos”, dice el primer relato de Historias de sobremesa, punto de partida de una escritura festiva e intensa como una marca en el orillo. “Escribo y me divierto. Pero no se trata de un pasarla bien superfluo o banal, sino de jugar con las palabras y con la literatura para salir de la vulgaridad, que me produce fastidio”. Y allí queda, garabateada, como un leve trazo en el aire, su vocación de narradora.
La fiesta inolvidable
Primero fue Historias de sobremesa. Crónicas gourmet con una inquietante filosofía de señoras, libro-objeto donde se cruzan, se mezclan y se resignifican las historias de Cleopatra, Apollinaire o Heidegger entre tentaciones que les valieron como musas, fuera una cazuela de mariscos, un jabalí con salsa de frambuesas o una tarta de alcauciles a la manera de la reina del Nilo. Las crónicas, condimentadas con citas de películas y sazonadas con sugerencias musicales, se disfrutan de a breves y mordaces mordiscos. Bien lejos del empacho. Bien cerca del festín. “San Agustín decía que no podía dejar de comer. Que podía sustraerse del sexo, aunque lo torturaba. Pero admitía que le era difícil dejar de comer. Porque comer le resultaba delicioso”, explica Penchansky. Inútil resistirse, entonces, si hasta un santo trastabilla.
En Los viajes de Eros, la sensualidad de los personajes históricos se dirime entre banquetes donde el amor, la locura y la muerte son ocurrencias de versificación desopilante. “Mi próximo libro, ya terminado, que está en la dulce espera de un título y de un editor, es otro capítulo en mi serie de sucederes y placeres de la lengua, es decir, de las palabras y de las comidas, cocidas al fuego urgente de las fugas femeninas. La literatura condena a las mujeres que van tras su deseo, como la pobre Ana Karenina, por ejemplo, a quien no le dejaban ver a sus hijos. Las moralejas son tremendas en ese sentido: se condena a la mujer que la pasa bien. Entonces, escribí estas historias porque estoy convencida de que estamos en la Amazonia, en un mundo nuevo con mujeres que están al frente de muchas situaciones de gran decisión”.
Pero no todo es tan –o solamente– hilarante en la biblioteca Penchansky. Allí está, como contracara, su Historia universal de la histeria, un ensayo basado en una investigación psicoanalítica que le permite dar cuenta literaria de ese trastorno neurótico que a tantos inspira y desespera. “La histeria es la tragedia, la desesperación del sujeto. Yo me considero un sujeto de la histeria: aprendí a conocer sus características, sus síntomas, sus dolores. Tengo que aclarar que me psicoanalizo desde hace más de 30 años y que, por supuesto, hablo de la neurosis corriente, no de la que lleva al sujeto a la parálisis o a la ceguera. Fijate que, en el diccionario, la palabra histeriquear figura como argentinismo...”, desliza, con un guiño sin inocencia.
Saberes y sentidos
Surubí: metamorfosis pasional (*)
“A veces la gente se dispersa con tanta información que recibe. En particular, cuando se está en una reunión de pocos, como la que hicimos hace unos días en mi casa para festejar algunas derrotas. El fracaso es tierra de sabios, suelo creer. Ríos de champaña y pequeñas islas comestibles para sujetar apenas el desborde de las aguas: mejillones a la provenzal, un carpaccio de salmón aquí, un cebiche de abadejo por allá, unos pulpitos a la gallega al alcance de la mano, con un lindo picor. Así, la fauna humana conversa dando saltos surreales sobre mundos oníricos. Y sobre otros universos, verdaderos de toda verdad. Esta cronista, por ejemplo, contó que en la década del ‘70 pescó un surubí de 16 kilos que por un pelín no la llevó consigo al fondo del río Paraná. O quizás sí la llevó... para resurgir convertida en otra. Vaya uno a saber. Lo cierto es que algunos amigos escépticos dudaron del relato. Supongo que jamás pescaron una mojarrita siquiera y por eso debió haberles parecido una ficción. Poco importa. Lo pesqué y me lo comí en un delicioso chupín y mi vida ya no fue igual después de aquella experiencia. Por una vez me sentí una suerte de amazona de río, navegando aferrada a la caña tras las vueltas y saltos que daba el surubí, un peleador de aquéllos. Alguien recordó a las amazonas que vieron los españoles en una de las expediciones durante la conquista cuando remontaron el largo río del mismo nombre, el Amazonas, al que bautizó de ese modo Francisco de Orellana –azorado voyeur de aquellas señoras indómitas– en 1542”.
(*) Por Malele Penchansky (Inédito. Especial para Clase Ejecutiva).
Entonces, ¿quién es Malele? “Soy un ser ocurrente. Y el motor de la ocurrencia me lleva a escribir, a vincular, a asociar casi caprichosamente, casi de modo exasperante, como me han dicho alguna vez. Así, combino sabores en mi gran olla de Medea: comparto mis libros, saberes, ideas, ocurrencias, preguntas, historias, y comidas riquísimas con todos mis amigos, con quienes armo un club pequeño, aquí, en esta misma mesa que da a la ventana, para que probemos gustos y palabras. Fui profesora de Literatura durante muchos años, egresada de la Universidad del Litoral, en Chaco, donde nací y viví en mi juventud. Y, antes de eso, fui una niña muy lectora. Porque, en la siesta de provincia, mi mamá no me dejaba salir: en el interior, además de ser –decente– hay que parecer; y, para parecer, no se puede andar por ahí. Entonces, encerrada, leía. Y leía mucho. Porque era vivir mil vidas”.
Enseguida cuenta que el placer de la sobremesa también es una herencia familiar: “Mi padre solía reunir a sus amigos, artistas plásticos y escritores, en mi casa. Me habitué a compartir sobremesas donde se hablaba de literatura, de plástica, de viajes. Y se hacían juegos de palabras, se bebía y se comía bien. Esos placeres hermanados en la sobremesa me llevan a hacer todo lo que hago. En mis libros y en mi vida”.
Es difícil, casi imposible, atribuirle un género a su producción literaria. ¿Novela fragmentada? ¿Cuentos breves e hilvanados? ¿Poesías con libro de recetas?
En realidad, esto de citar una historia y otra, relacionar una comida con una anécdota, es lo que he hecho toda mi vida. Porque la cita literaria estuvo en mi boca desde que tengo uso de razón. Yo, lo primero que hice, fue sufrir: escribí versos muy terribles, trágicos, cuando era chica. A los 11 años era una nena complicada. Pero de ahí salté a algo más festivo. Zafé de ser Alejandra Pizarnik (ríe). Porque, si no, ¿cómo se sostiene tanto delirio? Los materiales que uso en mis libros pertenecen a mi formación. Investigo todo: desde las fechas, los hechos, los personajes: son todos reales y está todo chequeado. Por supuesto que hay ficcionalización en los detalles, en los gestos, en algunas descripciones. Pero lo que dice que pasó, pasó de verdad. Y con las recetas también investigo: pruebo sabores, mezclo condimentos y productos.
¿Le es tan importante tener la heladera como la biblioteca provista?
Algo así. Pero hay que saber hacerlo, porque a veces les doy las mismas recetas que yo hago a mis amigos y no les funciona. Es como darte la receta para hacer un cuento: poné principio, medio y fin. ¡Imposible! Así no funcionan ni la escritura ni la cocina.
Se asume como una escritora tardía, porque arrancó pasadas las cuatro décadas. ¿Por qué coincidió con la adopción de un seudónimo?
Me llamo Sandra, pero mi abuela italiana me llamaba Malele. Lo adopté profesionalmente en el ‘84, cuando comencé a escribir en la revista El Observador, que significó mi reencuentro en la escritura. La escritura me salvó de la locura y me enseñó quién soy. Un día, a sus 63 años, esa abuela que tanto me marcó, se sacó los anteojos y dijo: “Tengo un desasosiego”. Dijo así, como Fernando Pessoa, el poeta portugués. Enseguida, tuvo un derrame y se murió. Y yo, que estaba ahí, me quedé instalada en ese desasosiego. De alguna manera, con él convivo, y sólo me calmo cuando escribo.