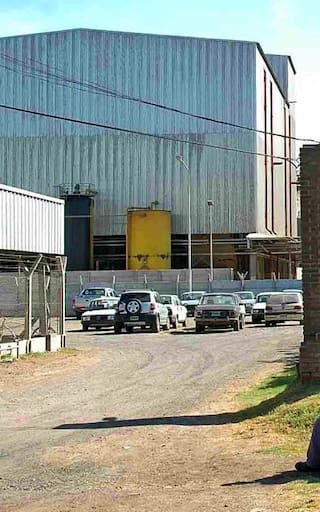En América Latina se da un fenómeno llamativo: sin importar la presión fiscal formal que fijan los gobiernos, la recaudación efectiva siempre termina en un rango similar: entre 20% y 30% del PBI. En otras palabras, más allá de que los Estados establezcan esquemas impositivos que superen el 40% o incluso el 50% del PBI, los ciudadanos pagan en función de lo que la economía permite. Ese límite real refleja la capacidad contributiva del conjunto y marca una lección elemental: el sistema impositivo debe dimensionarse según lo que efectivamente una sociedad puede pagar.
La brecha entre presión formal y recaudación efectiva se explica, casi siempre, por la informalidad. En países como Perú o Ecuador, la economía informal ronda el 80%. En Argentina, Brasil y México alcanza alrededor del 40%. El resultado es una región con sociedades partidas: un sector que paga impuestos y otro que queda al margen. Esta segmentación social y productiva con efectos regresivos, no es un fenómeno cultural ni inevitable, sino, entre otros aspectos, la consecuencia directa de diseñar un sistema impositivo por encima de la capacidad real de las empresas y los trabajadores.
Hay casos que muestran lo contrario. Chile, con una presión formal cercana al 27% y una recaudación efectiva muy similar (24%), ofrece estabilidad y previsibilidad. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el nivel impositivo ronda el 27% y se cobra prácticamente en su totalidad. Allí, la coherencia entre lo que se establece y lo que efectivamente se paga permite consolidar un entramado empresarial competitivo, sustentado en reglas claras y sostenibles.

En contraste, Argentina se encuentra en el extremo más complejo. Con la presión fiscal más alta de Sudamérica -51 puntos- apenas recauda 30. Esa diferencia de más de 20 puntos refleja un nivel de informalidad incompatible con el desarrollo.
En este sentido, lo más preocupante es que quienes cumplen con todas las obligaciones muchas veces terminan en una situación de inviabilidad: según distintos cálculos, una pyme que pagara absolutamente todos los impuestos no generaría utilidades, sino pérdidas, lo que haría inviable su existencia. Este escenario desalienta la creación de empresas, incentiva la informalidad de las existentes y castiga a quienes cumplen con las reglas.
El impacto sobre los sectores que compiten internacionalmente es aún más grave. Las industrias transables -aquellas que exportan o deben defenderse de importaciones- no tienen margen para trasladar la presión fiscal al precio final. Están obligadas a competir con los valores y la calidad que fija el mercado global. En la mayoría de los países, este esfuerzo se reconoce: las exportaciones reciben incentivos o, al menos, no pagan impuestos adicionales. Argentina, en cambio, mantiene un sistema que no solo no promueve exportar, sino que lo penaliza: los derechos de exportación son un impuesto que prácticamente no existe en el resto del mundo. Al entramado pyme se le suma, además, la existencia del impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos, algo que es prácticamente inexistente a nivel global. Cuando la presión fiscal supera la capacidad real de la economía, la brecha entre lo exigido y lo efectivamente recaudado se traduce en informalidad, déficit y pérdida de competitividad
De este modo, lo que debería ser motor del desarrollo termina siendo asfixiado por la carga fiscal. Es una paradoja: los sectores que generan divisas, empleo de calidad y agregan valor son justamente los más castigados. Y mientras tanto, el Estado se financia con un esquema que profundiza la informalidad, erosiona la competitividad y limita la posibilidad de crecer.
El crecimiento del gasto público en las últimas décadas explica buena parte de esta dinámica. Su participación en la economía pasó de alrededor del 30% del PBI en 2006 a un promedio del 45% en los últimos diez años, aunque el actual gobierno está reduciendo el nivel de gasto. Para sostener ese tamaño, se multiplicaron los impuestos, pero la sociedad no respondió aumentando su nivel de pago, sino que evadió o se pasó a la informalidad. El resultado es un récord mundial en presión fiscal formal, acompañado de un 40% de informalidad y un Estado que, en los hechos, se financió en los últimos años con deuda y emisión monetaria. Esa combinación derivó en inflación, destrucción del ahorro y pérdida de confianza.
La pregunta de fondo es simple: ¿qué tipo de Estado queremos tener? La respuesta no debería surgir solo de un ideal normativo, sino de la realidad económica. Un Estado dimensionado por encima de lo que la sociedad puede financiar es fiscalmente insostenible en el mediano plazo. Tarde o temprano, la brecha entre lo que se exige y lo que se paga genera déficit, deuda, inflación o todas a la vez. La consecuencia es siempre la misma: una economía frágil, un sector privado debilitado y una sociedad más desigual.
No se trata de renunciar a los servicios esenciales que debe brindar el Estado. Por el contrario, se trata de garantizarlos con eficiencia y transparencia. La clave está en redefinir sus funciones y priorizar aquello que genera valor público. Muchas de las tareas que hoy asume el sector público pueden resolverse mejor mediante acuerdos público-privados, en áreas como infraestructura, energía o logística. El objetivo es que el Estado se concentre en lo que realmente le corresponde, y lo haga bien.