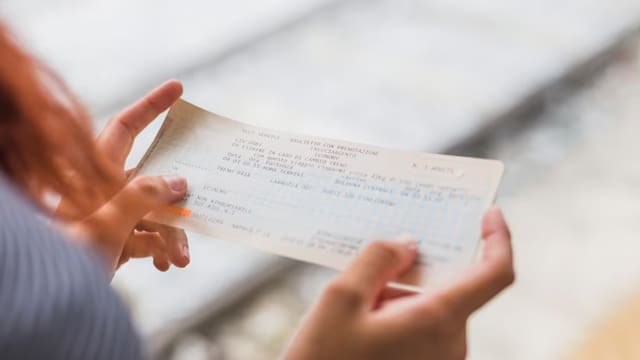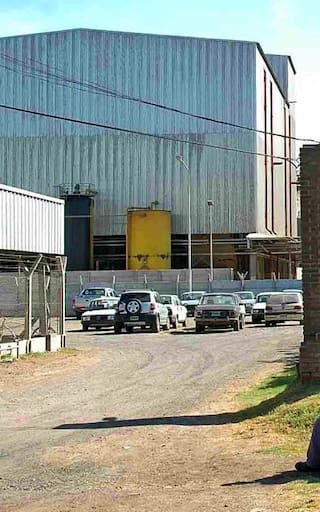Estados Unidos atraviesa un cambio de ciclo en su política cripto y volvió a posicionarse como actor central del sistema financiero digital. En este nuevo contexto, la pregunta inevitable es qué rol quiere -y puede- jugar Argentina en esta historia.
La carrera por liderar el nuevo orden financiero digital ya empezó. Y Estados Unidos, fiel a su historia, parece dispuesto a convertir una industria emergente en una plataforma de liderazgo global.
Mientras que la gestión de Joe Biden se caracterizó por una combinación de cautela y desconfianza hacia el ecosistema cripto, el cambio de gobierno trajo aparejado un giro de 180 grados. Fiel a su estilo, Donald Trump se proclamó "el primer cripto-Presidente" y anunció su intención de convertir a EE.UU. en la capital global de las criptomonedas.
Uno de los primeros cambios relevantes fue el abandono de la política conocida como "regulation by enforcement". En vez de crear un marco regulatorio claro y específico para el sector, la administración Biden optó por promover demandas contra actores clave de la industria que operaban en zonas grises del marco legal vigente. En su lugar, la nueva administración propuso avanzar hacia un esquema más previsible y basado en el diálogo con la industria.
En esa línea, Trump designó nuevas autoridades con una mirada más favorable al sector en los principales entes reguladores: la Securities and Exchange Commission (SEC), encargada del mercado de capitales, y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), responsable de supervisar el mercado de derivados.

El cambio de liderazgo se tradujo rápidamente en el retiro de varias demandas iniciadas por sus antecesores contra exchanges y empresas cripto de alcance global, así como también en la promesa de emitir nuevas regulaciones específicas que promuevan la innovación tecnológica.
En el ámbito penal, la Casa Blanca también dio un giro relevante: el Department of Justice (DOJ) fue instruido a concentrar sus esfuerzos en perseguir a individuos responsables de delitos cometidos a través de criptoactivos -como fraudes o esquemas de lavado-, y no en penalizar a las empresas que, aun habiendo implementado procedimientos razonables de compliance para impedirlos, pudieron haber facilitado esas operaciones de forma involuntaria.
En el plano económico, Trump firmó una orden ejecutiva que dispone la creación de una reserva nacional en Bitcoin y otros activos digitales. La norma reconoce a Bitcoin como una reserva estratégica -una suerte de "oro digital"- y establece que todos los criptoactivos decomisados por el Estado deberán ser administrados de forma centralizada por el Tesoro.
En paralelo, el Congreso avanzó con un paquete legislativo largamente esperado por el sector. Ya fue sancionada la Genius Act, que establece un marco legal para la emisión de stablecoins respaldadas en dólares por entidades privadas. También está cerca de aprobarse la Clarity Act, que delimita las competencias entre la SEC y la CFTC y permite clasificar los activos según su nivel de descentralización.
Ambas normas buscan brindar seguridad jurídica y previsibilidad, pilares esenciales para atraer inversiones y posicionar a EE.UU. junto a jurisdicciones con marcos jurídicos maduros como por ejemplo Suiza, Singapur o Emiratos Árabes Unidos.
Para coronar el nuevo enfoque institucional, la Casa Blanca publicó recientemente el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Activos Digitales, convocado por Trump al inicio de su mandato. El documento -resultado de seis meses de trabajo técnico entre distintas áreas del Gobierno- traza una hoja de ruta integral, con objetivos políticos, económicos y regulatorios, para consolidar el liderazgo de EE.UU. en el ecosistema cripto durante los próximos años.
Luego de repasar el nuevo enfoque de Estados Unidos, propongo volver la mirada hacia Argentina, donde conviven avances regulatorios, tensiones estructurales y una oportunidad estratégica aún abierta. En particular, me interesa analizar el escenario desde tres planos: el económico, el normativo y el político-institucional.
Diversos estudios ubican a la Argentina entre las veinte jurisdicciones con mayor adopción de criptoactivos a nivel global, y como la principal en América Latina, medida por cantidad de usuarios activos y flujos de ingresos. Sorprende incluso por encima de países como Brasil -que tiene casi cinco veces más habitantes- o México, que casi nos triplica en población.

Históricamente, los altos niveles de inflación y las restricciones cambiarias, junto con los altos niveles de informalidad de la economía, explicaban por qué tantas personas en el país elegían operar en cripto.
El aspecto novedoso es que, incluso luego de la desaceleración de la inflación y de la salida parcial del cepo, se están habilitando nuevos casos de uso que continúan empujando al ecosistema: quien antes ahorraba en dólar cripto ahora lo hace en Bitcoin. Las stablecoins, que antes eran utilizadas como una herramienta más de resguardo de valor, ahora se están utilizando para pagos internacionales.
En lo que respecta al escenario regulatorio, Argentina presenta claroscuros. Por un lado, se han dado pasos importantes: la reforma de la Ley Antilavado incorporó definiciones específicas sobre activos virtuales e incluyó a los exchanges y billeteras como Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, se creó un registro oficial de proveedores de servicios de activos virtuales bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en línea con los estándares promovidos por organismos como el GAFI o el FMI.
Otro avance a destacar es la iniciativa de la CNV de explorar, junto con actores del sector privado, un régimen para la tokenización de valores negociables. Esto permitiría representar, en un futuro, activos físicos o intangibles -como inmuebles, maquinaria o productos agrícolas- a través de tokens digitales, fraccionarlos y facilitar su negociación. Se abre así la posibilidad de darle liquidez a activos históricamente poco accesibles o difíciles de operar en porciones menores.
En la columna del debe, el punto más urgente es la reforma del régimen tributario aplicable al ecosistema cripto. El marco vigente presenta distorsiones que afectan especialmente a los jugadores locales, en particular a los más chicos, y desalienta la llegada de capitales internacionales.
Casos como el del Impuesto a los Débitos y Créditos -que implica una carga fiscal mayor para las empresas cripto que la que enfrentan los actores del sistema financiero tradicional y las fintech, ya que estas últimas gozan de una exención a la que no acceden las primeras- ilustran bien esta inequidad.
En lo político-institucional, uno de los principales desafíos para el país es la ausencia de un liderazgo claro en torno al desarrollo del ecosistema. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde se construyó una agenda coordinada entre múltiples agencias, en Argentina las iniciativas regulatorias siguen surgiendo de forma fragmentada, sin una estrategia acional que unifique criterios técnicos, fiscales y de supervisión.
Contar con una visión compartida -y sostenida en el tiempo- es condición necesaria para pasar de la mera reacción a una política pública que promueva la innovación y genere confianza en el largo plazo.
Por último, el país tiene por delante un gran desafío en el plano geopolítico. Argentina logró esquivar su inclusión en la temida "lista gris" del GAFI, pero quedó bajo monitoreo reforzado. Cumplir con los compromisos asumidos en materia de prevención de lavado y otros delitos graves-incluidos los vinculados al ecosistema de activos virtuales- no es solo una exigencia formal: es una oportunidad para demostrar que el país puede regular siguiendo los estándares globales sin sofocar la innovación.
El próximo examen llegará en los próximos meses, y será una instancia clave para consolidar -o comprometer- la credibilidad internacional del país en esta materia.
Mientras las principales potencias redibujan el mapa de la economía digital, Argentina debe decidir si quiere ser espectadora o protagonista. Tiene avances valiosos, sí, pero todavía carece de una visión estratégica.
Para estar a la altura del momento histórico, necesita reglas claras, coordinación institucional y una agenda que combine desarrollo con responsabilidad. Sin una estrategia sostenida, corre el riesgo de quedarse solo como un mercado de usuarios, mientras el valor agregado se fuga hacia otras latitudes.