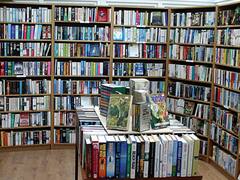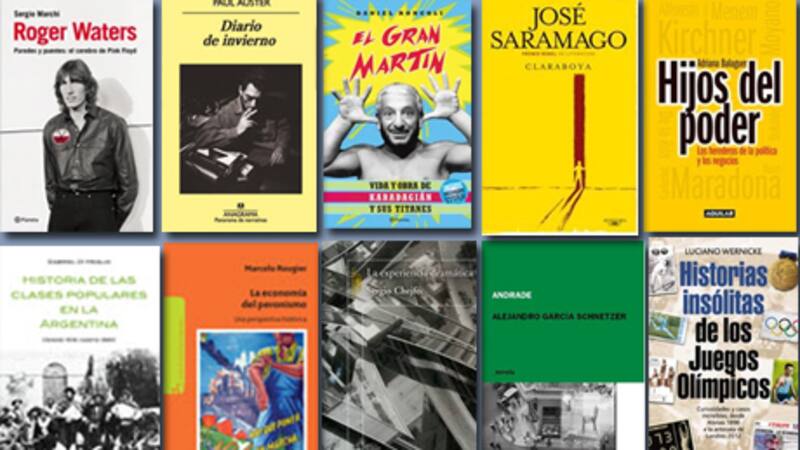
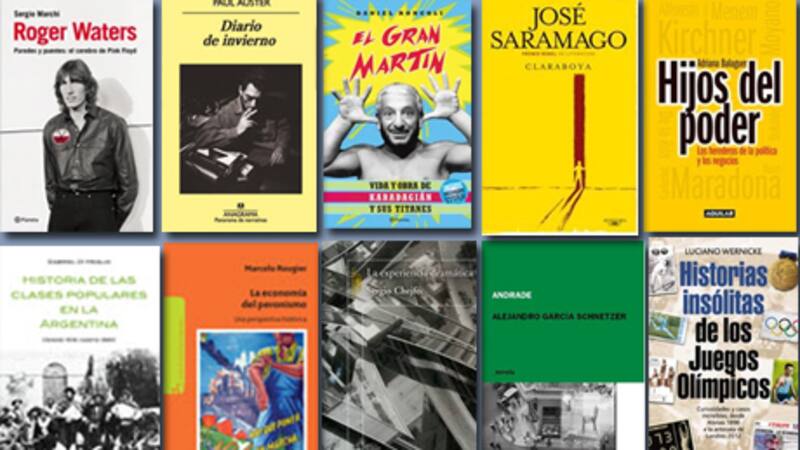
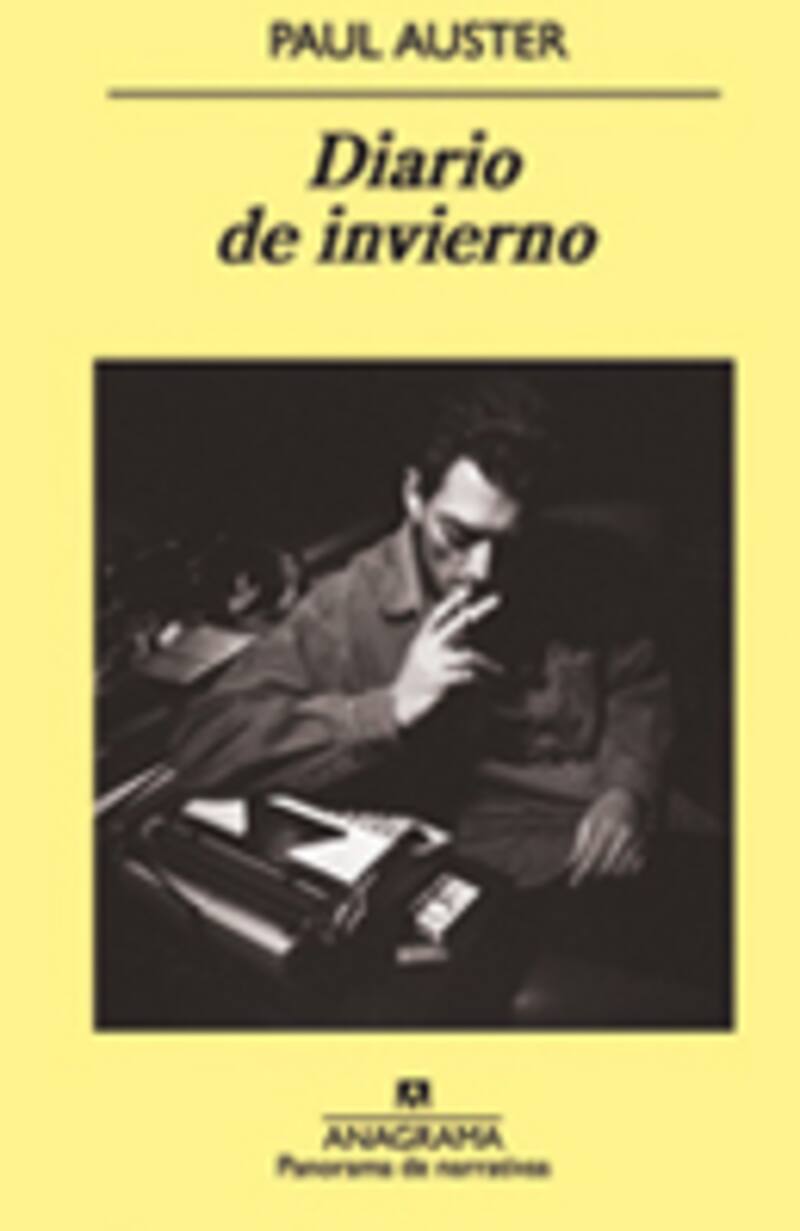
Diario de invierno, de Paul Auster (Anagrama)
Auster vuelve la mirada sobre sí mismo y parte de la llegada de las primeras señales de la vejez para rememorar episodios de su vida.
Y así, se suceden las historias: un accidente infantil mientras jugaba al béisbol, el descubrimiento del sexo, las masturbaciones adolescentes y la primera experiencia sexual con una prostituta, la rememoración de sus padres, un accidente de coche en el que su mujer resulta herida, una presentación en Arles acompañado por su admirado Jean-Louis Trintignant, la estancia en París, una larga lista comentada de las 21 habitaciones en las que ha vivido a lo largo de su vida hasta llegar a su actual residencia en Park Slope, sus ataques de pánico, los viajes, los paseos, la presencia de la nieve, el paso y la herida del tiempo... En definitiva, un magistral autorretrato.

Claraboya, de José Saramago (Alfaguara)
Amanece en Lisboa. En una mañana de mediados del siglo XX, la mirada del novelista se asoma a la ventana de un vecindario. Se anuncia un día no muy diferente de los demás: el zapatero Silvestre, que abre su taller; Adriana, que parte hacia el trabajo mientras en su casa tres mujeres inician otra jornada de costura; Justina, que tiene ante sí un largo día jalonado por las disputas con su brutal marido; la mantenida Lidia; y la española Carmen, sumida en nostalgias...
Discretamente, la mirada del novelista va descendiendo y, de repente, deja de ser simple testigo para ver con los ojos de cada uno de los personajes. Capítulo a capítulo, salta de casa en casa, de personaje en personaje, abriéndonos un mundo gobernado por la necesidad, las grandes frustraciones, las pequeñas ilusiones, la nostalgia de tiempos que ni siquiera fueron mejores. Todo cubierto por el silencio tedioso de la dictadura, la música de Beethoven y una pregunta de Pessoa: «¿Deberemos ser todos casados, fútiles, tributables?».
Saramago terminó de escribir Claraboya a los treinta y un años y entregó el manuscrito a una editorial de la que sólo obtuvo respuesta cuarenta años más tarde, cuando era un escritor consagrado. Claraboya anticipa de un modo deslumbrante los elementos del universo Saramago, así como las virtudes que serán el germen de tantas obras maestras. En el texto se oye la voz de José Saramago, se reconocen sus personajes, se identifican la lucidez y la compasión que según la Academia Sueca distinguen su obra.
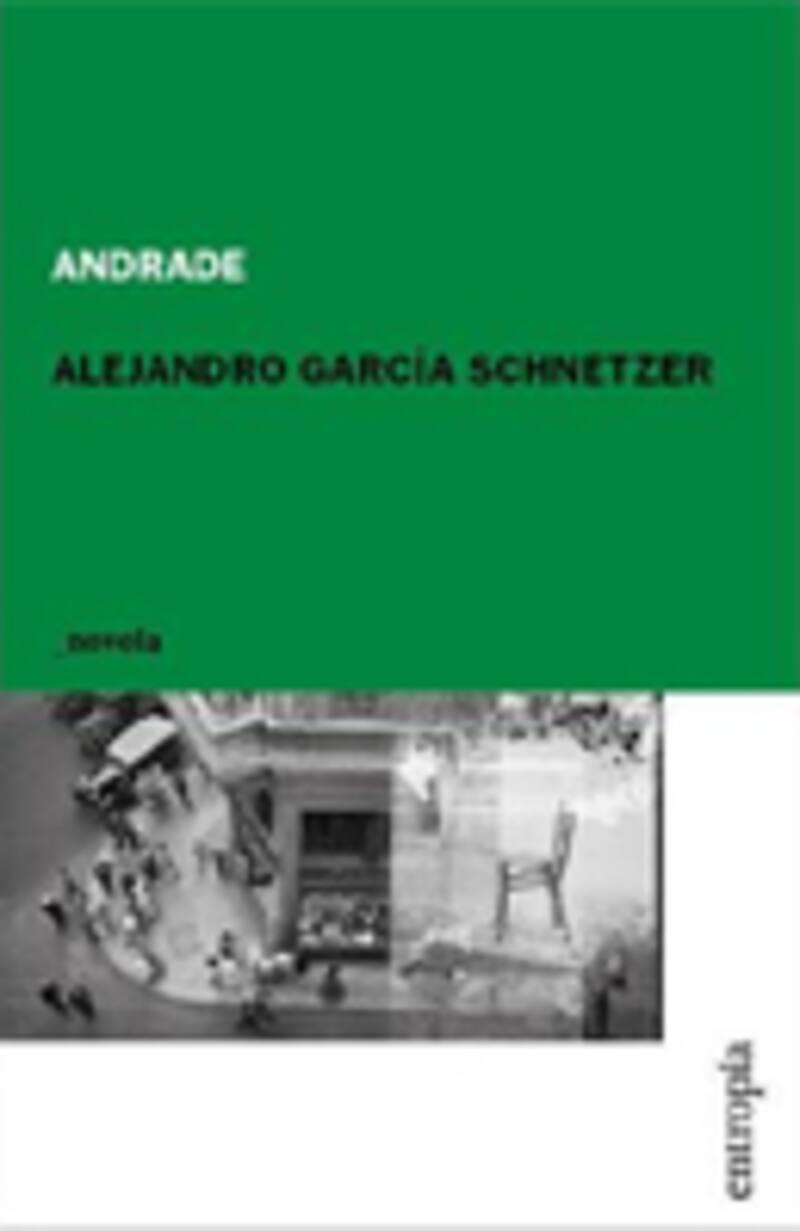
Andrade, de Alejandro García Schnetzer (Eterna Cadencia)
"El verdadero protagonista de Andrade no es Andrade, es el lenguaje. El autor le descubre una arquitectura propia de la que brota la ironía como agua de manantial, una ironía que es pariente íntima del humor, afilada y a la vez compasiva, y hermoseante porque logra que alguien pinte de verde las alas de un gorrión. Nadie se llame a engaño: bajo el relato explícito subyacen otros, tristezas conmovedoras de la pérdida, guiños literarios de gran comicidad, reflexiones y preguntas sobre el ser humano y el mundo, los tiempos del pasado que modifican el presente que lo modificó, presagios de un futuro que fue. Alejandro García Schnetzer logra que el dolor sonría, con una finura de estilo que alcanza lo que Juan María Gutiérrez persiguió toda su vida: la difícil sencillez." Juan Gelman
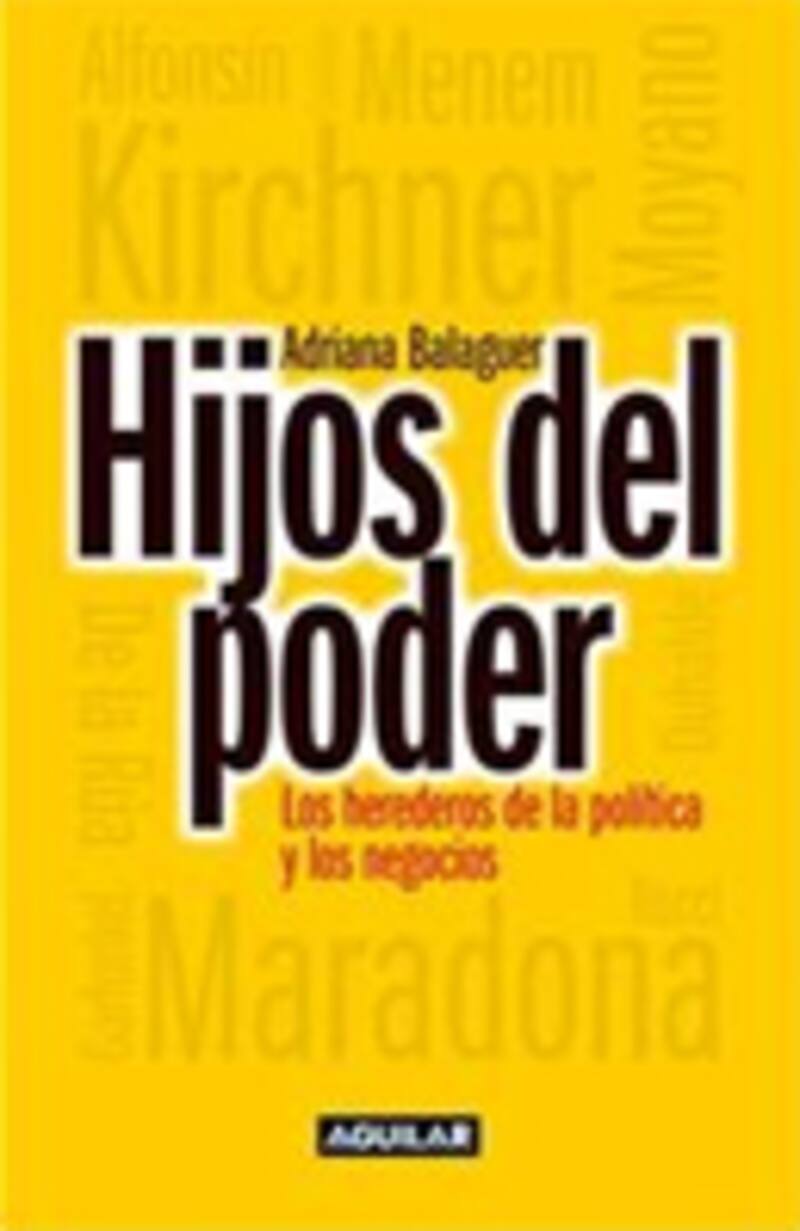
Hijos del poder, Los herederos de la política y los negocios, de Adriana Balaguer (Aguilar)
Si todos los hijos llevan marcas de quienes fueron sus padres, los que han heredado un apellido influyente suman una dificultad: deben aprender a vivir en público, frente a millones de personas que los ven crecer y tomar decisiones, y que fácilmente les transfieren los prejuicios y sentimientos que les han provocado sus padres, antes de que los herederos puedan confirmarlos o desmentirlos.
El hijo del empresario exitoso, del futbolista idolatrado, del sindicalista próspero, del político mediático o del presidente de la Nación puede usar el poder paterno como trampolín para su propia carrera, imitar a sus padres hasta casi transformarse en ellos, tomar distancia para pasar desapercibido, protagonizar frívolos escándalos mediáticos o tratar de inmortalizar su legado. Puede llevar el apellido como una bendición o como un estigma, pero nunca sólo como una marca de identidad.
Hijos del poder recorre las vidas privadas de Máximo y Florencia Kirchner, Matías Garfunkel, Claudia Rucci, Ricardo Alfonsín, Pablo Moyano, Tomás Costantini, Dalma Maradona, Antonio y Fernando “Aíto” de la Rúa, Carlos Nair Menem y los hijos de Eduardo Duhalde. Son diez retratos que enlazan anécdotas y detalles íntimos y poco conocidos, y logran perfiles reveladores de personajes cuyos padres marcaron la historia argentina reciente. Por eso, este libro puede leerse también como el relato del modo en que se construye, se mantiene y se pierde el poder en la Argentina.

Bahía Blanca, de Martín Kohan (Anagrama)
Hay una atracción evidente en las muchas ciudades de las que se dicen cosas buenas. Pero no puede ni lejanamente compararse con la atracción de una ciudad de la que siempre o casi siempre se dicen cosas adversas.
Por eso Bahía Blanca, la puerta de acceso a la Patagonia en el sur de la provincia de Buenos Aires, es la heroína de esta novela. Porque una ciudad así cargada de negatividad se vuelve un lugar ideal para alguien que necesita olvidar, anular, suprimir, negar.
Y es eso lo que le sucede a Mario Novoa, el héroe o antihéroe de esta historia. Porque su historia de amor ha llegado a ese punto terrible en el que lo desesperado y lo impasible se unen y funcionan a la vez. Y cuando eso pasa, no hay otra opción más que el olvido. El resultado es la mejor novela de un imprescindible autor argentino.
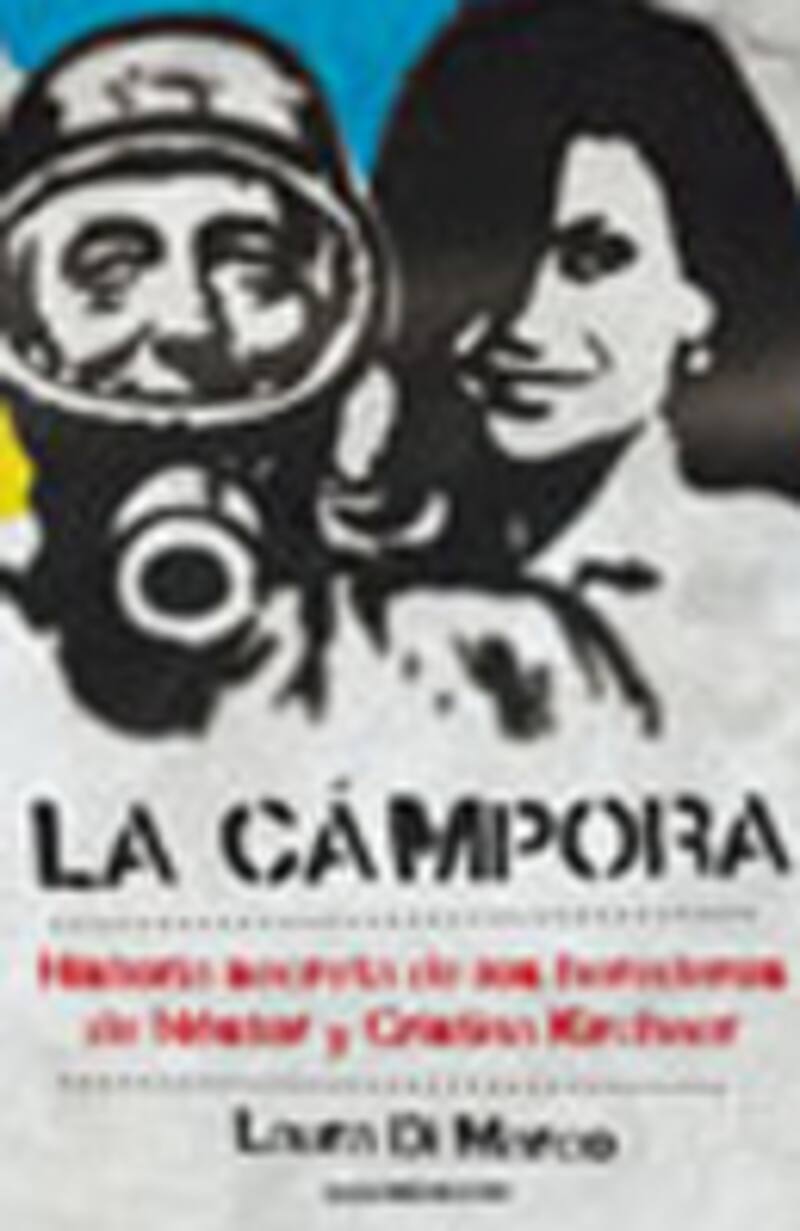
La Cámpora, de Laura Di Marco (Sudamericana)
Héctor Cámpora asumió su brevísima y leal presidencia el 25 de mayo de 1973, exactamente treinta años antes que Néstor Kirchner. El 14 de diciembre de 2010 fue el último evento público de Kirchner con vida. En esa ocasión, la juventud K se reunió en el Luna Park para apoyar a sus padres políticos. Aquel día Kirchner no habló, quizás tampoco debía haber estado allí. Hacía apenas cuatro días se había sometido a una operación.
Esa noche se hizo pública por primera vez la imagen del Nestornauta. Todas estas fechas y nombres no son casuales y pasarán a la historia porque forman parte de la creación de La Cámpora, la mayor agrupación política juvenil de los últimos tiempos. Aquella noche en el Luna Park estaban, entre otros, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro (alias Wado), Andrés el Cuervo Larroque, Juan Cabandié y Mayra Mendoza.
Parte de lo que hoy es la cúpula de La Cámpora. Todos ellos son ahora funcionarios del gobierno o de importantes empresas relacionadas con el Estado. Cristina Kirchner y su hijo Máximo están cumpliendo el mandato de Néstor de trazar un puente generacional para sostener el poder político con la ayuda de los jóvenes. Este libro cuenta el verdadero origen de La Cámpora y devela quiénes son y qué función cumplen en el mapa del poder cada uno de los principales integrales de esta agrupación.

Historia de las clases populares I, de Gabriel M. Di Meglio (Sudamericana)
Este libro cuenta la historia de las clases populares en lo que hoy es la Argentina, desde el inicio de la invasión española en 1516 hasta el surgimiento del país #moderno# hacia 1880. Es la historia de la gente común, la que formaba la base de la pirámide social, de quienes no tienen calles que lleven sus nombres: los indígenas que fueron sometidos y los que resistieron la conquista; los esclavos y los morenos libres; los mestizos, pardos y blancos pobres; los campesinos, peones y arrieros; los gauchos, los artesanos y la plebe de las ciudades.
Este trabajo sintetiza la obra de muchos historiadores, narra historias colectivas e historias individuales. Se ocupa de la vida laboral y cotidiana de hombres y mujeres del mundo popular; de su participación política y militar; de la costumbre, la religiosidad y los conflictos sociales; de las resistencias, las rebeliones, las montoneras y el federalismo. La historia de nuestro país no se entiende si no se comprende la historia de sus clases populares.
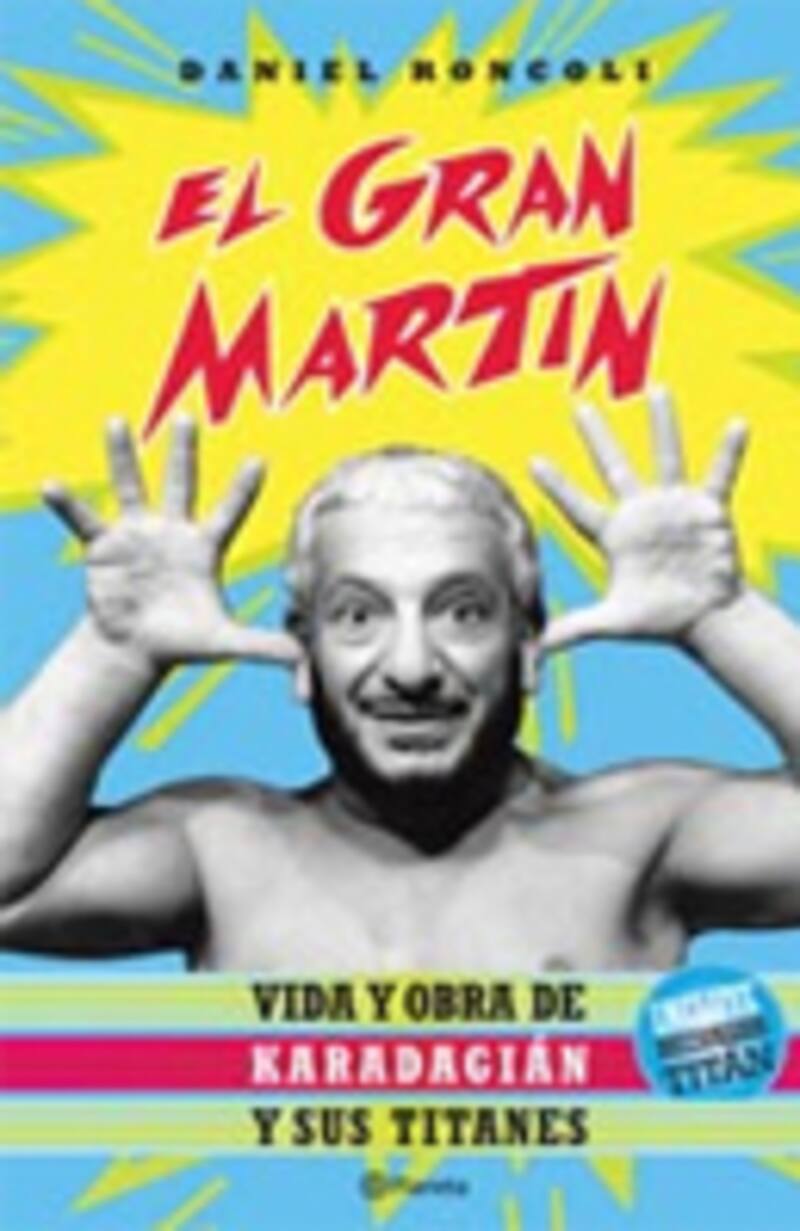
El Gran Martín, Vida y obra de Karadagián y sus titanes, de Daniel Roncoli (Planeta)
Fue sobreviviente de un genocidio y maltratado por su padre; analfabeto y vendedor callejero. Sin embargo, Martín Karadagián tuvo un sueño, y por cumplirlo edificó un imperio que durante más de cuarenta años conquistó desde la televisión el corazón de grandes y chicos. Una criatura sin igual en la que se confundieron deporte y espectáculo, realidad y ficción. Karadagián pasó a ser a partir de entonces “el gran Martín”, el responsable de la usina de fantasías y personajes más prolífica de la Argentina: Titanes en el Ring .
Sin afanes de desmitificación, con análisis y ternura, sin concesiones pero sí con la intención de presentarnos a estos héroes como hombres de carne y hueso, El gran Martín es un recorrido minucioso a través del misterio, la pasión y la lucha del Campeón del Mundo y sus muchachos.
Un tributo personal y a la vez un libro indispensable en el que Daniel Roncoli incluye anécdotas, fotos inéditas, un pormenorizado “Diccionario Titán” y todo lo necesario para satisfacer las expectativas tanto de fanáticos como de eventuales curiosos. En definitiva, más de setecientas páginas para emocionarse y celebrar una vez más aquello de “Titanes en el Ring hoy se vuelven a encontrar.”

La economía del Peronismo, de Marcelo Rougier (Sudamericana)
El período peronista se ha considerado hasta hoy una etapa decisiva en la historia política y social argentina. Desde el punto de vista de la economía, se lo ha visto como un punto de inflexión que habría modificado de manera cardinal las relaciones sociales dando origen a una industrialización pujante y a la emergencia, junto a una clase obrera consciente de sus potencialidades, de una burguesía comprometida con el desarrollo nacional.
La industria y los derechos de los trabajadores habrían sido los ejes centrales de un proceso conducido por el Estado que habría dejado atrás el modelo agroexportador. Este libro se propone cuestionar ese imaginario e indagar cuánto hay de cierto y cuánto de mito en él. Con lucidez y valentía Rougier demuestra que entre 1944 y 1955 no hubo una política económica autónoma ni una estrategia de desarrollo a largo plazo.
Si bien se registró una primera etapa de crecimiento industrial y expansión, la economía del peronismo quedó encerrada en la redistribución de ingresos sin modificar la estructura de la propiedad. Sus cuentas pendientes, como la escasa integración del sector manufacturero y la subordinación a las exportaciones agropecuarias, llegan hasta el presente.

Roger Waters, Paredes y puentes: el cerebro de Pink Floyd, de Sergio Marchi (Planeta)
En la prehistoria de la piscodelia británica de fines de los años 60, Pink Floyd inauguró una forma de hacer música que dinamitó los fundamentos del pop, aquel que lideraba los charts y que el grupo de Londres contaminó con su delirio audiovisual. La nave, comandada por Syd Barret –estrella distante del rock–, encalló pronto: su mentor principal perdió la cabeza por el LSD.
Roger Waters emergió del naufragio para convertir aquella embarcación desquiciada en un crucero que terminó dando la vuelta al mundo. En pocos años, Pink Floyd estilizó el rock y le otorgó un aura conceptual que hizo escuela; del progresismo espacial de El lado oscuro de la luna a la genial aproximación a sus propias miserias en The Wall , Waters imprimió su sello y condujo al grupo a su cenit musical. Fiel a su costumbre y con la minuciosidad que lo caracteriza, Sergio Marchi aporta un documento esencial para comprender los cómo y los porqué de un fenómeno que, cuarenta años después de su enloquecido bautismo, sigue tan vigente como en sus inicios: Roger Waters. Paredes y puentes: el cerebro de Pink Floyd.

Historias insólitas de los Juegos Olímpicos, de Luciano Wernicke (Planeta)
Un juego olímpico es el acontecimiento deportivo por excelencia. Desde su resurrección en 1896, de la mano del barón francés Pierre de Coubertin, las Olimpíadas ofrecen cada cuatro años una catarata de emociones y hazañas internacionales. Al mismo tiempo, en el backstage de las contiendas se sucede una vasta colección de curiosidades y anécdotas sorprendentes, que divierten y muestran el perfil más humano de los protagonistas.
Los deportistas de élite, modernos “dioses del Olimpo”, sufren lesiones y enfermedades, robos, pérdidas de equipaje en los aeropuertos, se emborrachan, golpean a los rivales o a los árbitros, se enamoran, se casan y divorcian, tienen hijos, se quedan dormidos o pierden algún componente esencial de su equipo de competición. Unos sucumben al poder político o la presión del dinero; otros prefieren no vender su honor.
Además de hazañas y récords, Historias insólitas de los Juegos Olímpicos relata las más extraordinarias anécdotas deportivas, muchas de ellas tan sorprendentes que parecen diseñadas por guionistas de Hollywood: un campeón de tiro al blanco que perdió su mano diestra en la guerra y educó su zurda para ganar la medalla de oro; un agotado maratonista que debió correr velozmente en sentido contrario y desviarse más de un kilómetro al ser perseguido por un perro feroz; un fondista portugués que fue atropellado por un automóvil y, diez días más tarde, ganó la maratón de Los ngeles, con récord incluido; un regatista que abandonó su carrera para rescatar a dos rivales que se ahogaban; una gemela que se hizo pasar por su hermana.
Los increíbles 400 relatos reunidos espléndidamente por Luciano Wernicke componen un poderoso cóctel de aventuras doradas.

La experiencia dramática, de Sergio Chejfec (Alfaguara)
Durante sus caminatas semanales o en algún café de la populosa ciudad que habitan, Rose y Félix comparten largas conversaciones, que se encadenan a su vagabundeo y al entorno como si éste fuera una escenografía necesaria para que ellos dialoguen sobre el presente y el pasado de sus vidas.
El encuentro, aunque lo parezca, no es un hecho trivial. Tras la levedad de los pasos que los conducen por calles y avenidas durante una fría tarde de invierno, Rose y Félix se internan en el espesor de sus pensamientos y recuerdos. Los inquieta definir en qué consiste la experiencia dramática como actores de una representación —la vida— y en un escenario —la ciudad— a los que están sujetos por su voluntad y la oportuna intervención del azar.
Sergio Chejfec, uno de los mejores escritores argentinos del presente, confirma con esta novela la calidad y la originalidad de su poética: el narrador inicia su itinerario con una observación menor, aparentemente banal, pero luego se desplaza, junto a sus personajes, hacia un espacio alejado, a veces remoto. Cuando regresa, trae consigo un mundo —otro mundo—, una esfera cargada de seres y de cosas que modifica la superficie conocida e ilumina, como un astro autónomo, todo lo visible.
Para comunicarse con esta sección escriba a ssalvador@cronista.com