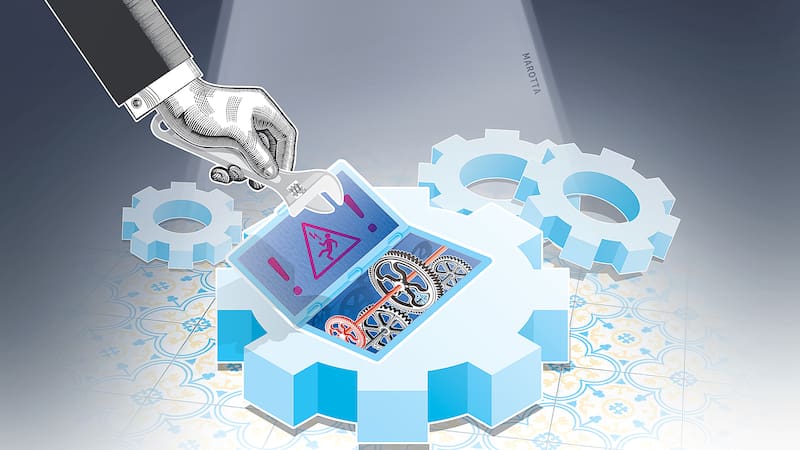Todo ciclo de cambio tiene un instante bisagra. Argentina está ahí. Con un potencial que vuelve a insinuarse y una economía que, por primera vez en años, empieza a jugar a favor y no en contra. El contexto no garantiza resultados, pero ofrece algo incluso más valioso: la posibilidad de elegir el rumbo. Para un país como el nuestro, eso ya es una novedad histórica.
El desafío es doble. Por un lado, alinearse a un nuevo paradigma global marcado por mayor apertura, menos intervención estatal y reglas más simples. Por otro, hacerlo en simultáneo con un reordenamiento productivo interno que exige reconversiones profundas. En términos schumpeterianos, atravesamos un proceso de destrucción creativa: sectores que mutan, encadenamientos que se reconfiguran y modelos de negocio que deben adaptarse para competir en un mundo cada vez más integrado.
Desde esa lógica deberían diseñarse las reformas —regulatorias, impositivas y de competitividad— que faciliten las transiciones necesarias, tanto en las empresas como en el empleo. La modernización laboral es un ejemplo claro de reformas que no buscan precarizar, sino habilitar movimiento. La clave política está en identificar y ampliar los espacios de win-win entre empresas y colaboradores. Son más de los que suele creerse y pueden generar una dinámica virtuosa de inversión, crecimiento y formalización.
El momento es ahora. El oxígeno fiscal abre margen para que el Estado pueda ceder: eliminar reglas obsoletas, reducir costos innecesarios y apartar intermediaciones que no agregan valor. En paralelo, emerge una brecha crítica que no admite demora: el 72% de las empresas declara dificultades para cubrir vacantes por falta de habilidades adecuadas. Las nuevas demandas tecnológicas y organizacionales avanzan más rápido que la capacidad de adaptación de buena parte de la fuerza laboral.

Aunque los empleos de mayor calidad tienden a concentrarse en tecnología e innovación, la etapa que enfrenta Argentina requiere también dinamismo en primeros empleos de baja calificación, servicios y comercio. Para eso, es imprescindible bajar el costo de entrada y la incertidumbre para inversiones de rentabilidad moderada. En ese universo, una sola contingencia laboral puede equivaler a una sentencia de muerte para una pyme.
Todo este proceso, además, está atravesado por una transformación más profunda: la forma en que las personas organizan su vida. Cambian los modos de trabajar, consumir, viajar y socializar. Avanzar en nuevas categorías que contengan estas realidades no es una opción, es una condición para que el sistema funcione.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Están las organizaciones preparadas para aprovechar esta ventana o solo para resistirla?
Porque cuando el contexto deja de ser exclusivamente adverso y empieza a habilitar futuro, la capacidad de decidir —y no solo de reaccionar— se convierte en una ventaja competitiva clave.
Durante años, el “modo bombero”, tan propio del management argentino, privilegió apagar incendios por sobre construir cultura. La salida exige un cambio de mentalidad: procesos cortos, métricas tempranas y rituales simples pero frecuentes. La agilidad cultural no es un intangible etéreo; es un activo duro que impacta directamente en productividad, velocidad de ejecución y capacidad de transformación.
En la Argentina que viene, el diferencial no estará solo en el acceso al capital, la tecnología o los mercados. Estará en cómo trabajan las personas, cómo se toman las decisiones y cómo se sostiene la confianza dentro de las organizaciones. Las fintechs argentinas lo demostraron. Casos como Ualá o Mercado Pago crecieron sobre culturas de autonomía, innovación continua y decisiones rápidas. Ese ADN les permitió atraer talento, escalar aun en contextos de alta inflación y expandirse regionalmente. La cultura fue ventaja competitiva, no accesorio.
La volatilidad no desaparece: muta.
Y en ese terreno, desde ABECEB observamos que las empresas que mejor se adaptan no son necesariamente las más grandes, sino las que convierten incertidumbre en músculo. Las que aprenden de forma continua, deciden con agilidad sin improvisar y diseñan gobernanza para actuar aun con información imperfecta. Donde el error es método y no estigma, la innovación deja de ser discurso y se vuelve práctica.
Ese cambio también se refleja hacia adentro: estructuras más matriciales, equipos diversos y liderazgos menos verticales y más conversacionales. Líderes capaces de sostener ambigüedad, ordenar el caos y generar sentido aun sin certezas. Y tableros de gestión donde la cultura empieza a medirse con la misma rigurosidad que el EBITDA, los márgenes o el flujo de caja. Cuando la cultura se mide, se gestiona. Cuando se gestiona, se vuelve futuro.
Estamos ante una bisagra real. El contexto abre puertas, pero el rumbo —como siempre— lo define cada organización. La oportunidad no asegura el resultado. Pero por primera vez en mucho tiempo, existe. Y eso, definitivamente, ya cambia el juego.