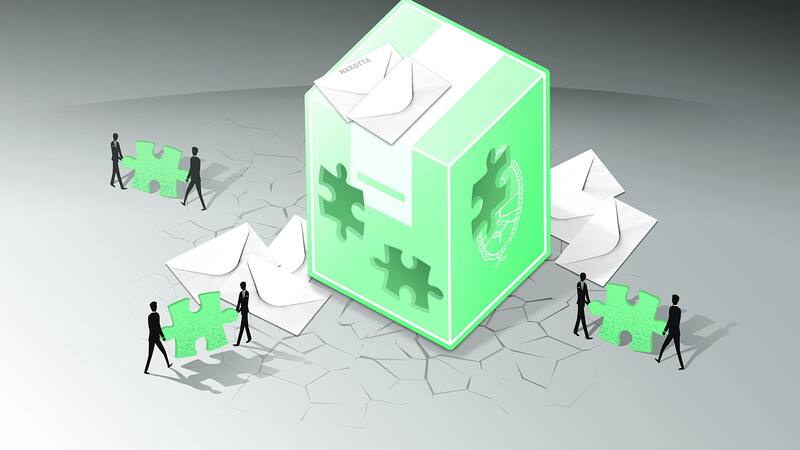
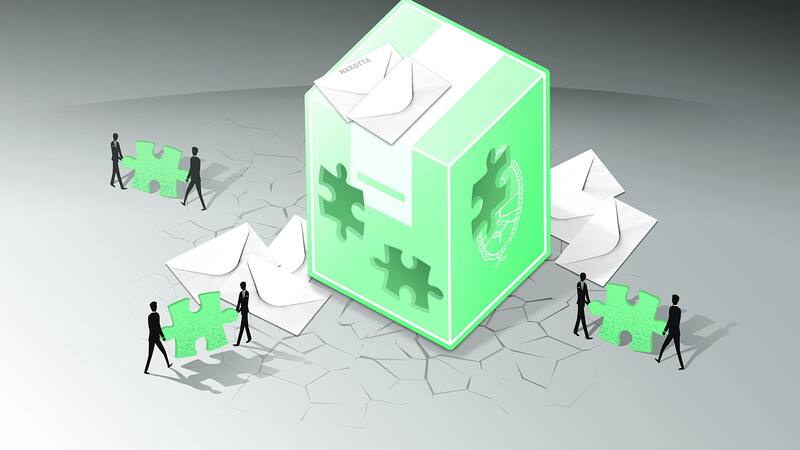
La prolongada pandemia, la caída del PBI del año pasado y los aumentos en los índices de pobreza, nos llevan en ocasiones a reflexionar acerca de la legitimidad de nuestro sistema de gobierno. Al mismo tiempo, la emergencia de líderes y/o fuerzas políticas en la región y en el mundo que plantean alternativas, las cuales tensionan y cuestionan las bases de funcionamiento del sistema democrático, también nos alertan que hay ciudadanos que sienten una lejanía, o no son contenidos, por la política tradicional y los partidos.
Y existe un sentido común el cual sostiene que, más allá de su valor intrínseco, la democracia está en deuda desde su regreso en el año 83´. La pregunta cae de maduro: ¿Están los ciudadanos y ciudadanas dispuestos y dispuestas a sacrificar la democracia para mejorar su bienestar material?
Cada tanto, el debate público en nuestro país se ve sacudido por alguna afirmación, la cual pone en dudas la aptitudes de nuestra democracia para resolver los problemas que afectan al ciudadano de a pie: la inflación, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la atención sanitaria, la educación. Largos años de diferencias profundas acerca de nuestro rumbo como nación, falta de perspectiva estratégica, crisis recurrentes, han debilitado las capacidades del estado para resolver nuestros problemas estructurales.
Si bien la sociedad suele responsabilizar a la dirigencia política por esta situación, el problema tiene raíces más profundas y estructurales. Aún cuando a quienes les toca estar en posiciones de gobierno hayan tenido o tengan buenas intenciones, muchas veces se enfrentan a la falta de recursos, a la ausencia de capacidades administrativas, o directamente a la colonización de áreas de la administración pública por parte de sectores que intentan direccionar la voluntad estatal en favor exclusivamente de sus intereses.
En la última investigación del mes de mayo, aún no publicada, en Opina Argentina decidimos preguntarle a los entrevistados si consideran que la democracia es un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Un 70% de los encuestados respondió que no, lo más interesante de esto es que en el porcentaje se distribuye en forma contundente a los dos lados de la grieta. Luego se preguntó si estarían de acuerdo en suspender transitoriamente la democracia, si eso significase recuperar el crecimiento económico y la estabilidad. Allí los números son más altos aún: el 80% de los entrevistados rechaza esta posibilidad. Porcentajes similares encontramos al preguntar sobre la posibilidad de suspender la democracia para solucionar los problemas de desigualdad social y pobreza (77% de rechazo). Solo un escalón por debajo se encuentra la opción de resolver los problemas de inseguridad y corrupción suspendiendo la democracia (67% de rechazo). Es probable que se deba a la asociación entre resolver los problemas delictivos y cierta aceptación de las políticas de mano dura.
Pero evidentemente, más allá de voces aisladas o de minorías escépticas, e incluso tomando nota de los magros resultados en el área económica, existe un consenso construido post dictadura que oficia como barrera para aventuras autoritarias. Veamos algunas fortalezas de la democracia argentina:
1. Los pésimos resultados económicos del último período gobernado por los militares, sumado a las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983, han creado un consenso mayoritario que rechaza aquella experiencia, y al mismo tiempo una certeza: la suspensión de las garantías democráticas y constitucionales no trae aparejado ningún bienestar material.
2. En contraste con otros países de la región, ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias ha sido parte o ha emergido fortalecida de un proceso de interrupción democrática. Del bipartidismo peronista-radical de los 80´, al actual sistema de dos grandes coaliciones, ni sus líderes, ni sus plataformas políticas defienden o reivindican valores autoritarios o atacan la democracia.
3. Existen dos coaliciones políticas de diferente composición que logran vehiculizar las demandas electorales de sus bases sociales. El peronismo y Juntos por el Cambio concentran el 90% del padrón electoral, producto de una representatividad política que sigue vigente.
4. Este sistema de dos coaliciones ha fortalecido los controles institucionales cruzados, garantizado cambios en las mayorías parlamentarias, y mantiene un vigoroso debate político que, más allá de su calidad, permite la expresión de plurales y diversas voces.
El último informe de Latinobarómetro, que data del año 2018, es coincidente con nuestro estudio. Argentina es uno de los países de la región que más confianza tiene en la democracia. Mientras que en aquella última medición, el promedio de los ciudadanos latinoamericanos que preferíanla democracia frente a cualquier otra forma de gobierno era del 48%, en nuestro país esa cifra alcanzaba el 58%.
A simple vista, nuestra democracia parece tener mayor respaldo que en la mayoría de nuestros países vecinos. Pero, cuando lo comparamos con nuestra historia vemos que en aquel año estábamos cercanos al piso del año 2001, y un poco lejos de los techos de casi 75% de apoyo irrestricto de los años 1995 y 2006. No sería apresurado pensar que esta caída, así como sucedió en los inicios del presente siglo, esté vinculada a las bajas expectativas de la población respecto del futuro: solo un 33% de los encuestados creía en aquel ya lejano 2018, que su situación mejoraría en los próximos doce meses. Tampoco parece ser casualidad que los picos de apoyo estén asociados a los momentos más expansivos de los ciclos económicos dominados por Carlos Menem, y luego por Néstor Kirchner.
Es muy claro que existe también una relación entre el apoyo a la democracia y la situación económica por la que atraviesa el país. Es lógico que quienes sufren necesidades materiales tengan una mirada más escéptica sobre el sistema democrático. El estudio de Opina Argentina revela que casi un cuarto (23%) del estrato de menores ingresos consideran a la democracia como un obstáculo para el desarrollo económico, cifra que llega a sólo un 13% de los estratos de mayores ingresos.
Esto nos advierte que el consenso social, alrededor del sistema democrático, no debe ser tomado por la dirigencia como un cheque en blanco.
La democracia es una construcción permanente. Y como vimos durante la crisis del año 2001, si bien nuestra sociedad la sigue considerando un activo, los niveles de apoyo varían de acuerdo al momento histórico. La desaparición de la amenaza militar puede transmitir la falsa sensación de que la democracia ha venido a quedarse para siempre.
Hoy los argentinos no parecen dispuestos a intercambiar democracia por la promesa de una mejora material en sus vidas. Sin embargo, existe el riesgo de aquello que los politólogos Levitsky y Ziblatt en su libro Como mueren las democracias (2018) han llamado la muerte lenta. Un proceso que las erosiona desde adentro y sorprende a sus protagonistas, quizá cuando es demasiado tarde. Nuestra estabilidad política se sostiene sobre nuestra inestabilidad económica. El interrogante es, ¿hasta cuando el enojo y la impaciencia podrán seguir siendo canalizados institucionalmente en una sociedad que aparece cada vez más polarizada y con más dificultades para pensar en forma conjunta la salida a la larga crisis que nos acompaña?



