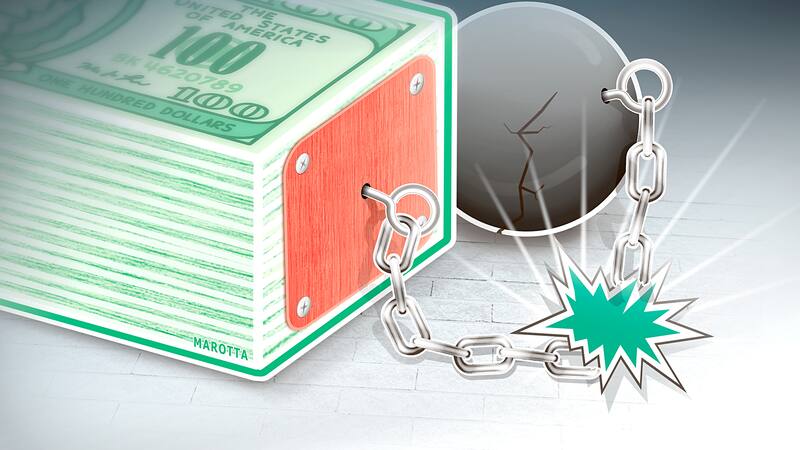Durante muchos años el cepo cambiario fue uno de los signos más visibles del desorden macroeconómico argentino. Fue también una anomalía funcional: una economía que pretendía ser capitalista y abierta, pero que convivía con un régimen de control de cambios, múltiples tipos de cambio, restricciones al comercio y al movimiento de capitales, y un sistema impositivo y regulatorio distorsivo. El cepo fue el símbolo de una economía en la que las reglas no eran claras, las señales estaban invertidas y la arbitrariedad reemplazaba al mercado.
Por eso, la decisión del Gobierno de avanzar hacia un nuevo régimen cambiario con menos controles debe leerse como un paso adelante crucial en el camino hacia la normalización económica. No es una medida más. Es, como decía Alberdi, un cambio de espíritu: un intento de volver a dotar de coherencia al funcionamiento del sistema económico.
Y sin embargo, puede no ser suficiente.
Las medidas anunciadas el viernes son parte de la pieza que faltaba para completar el trípode del orden macroeconómico: equilibrio fiscal, disciplina monetaria y un régimen cambiario consistente. Sin estos tres elementos funcionando de manera coordinada, no hay estabilidad posible. Pero incluso cuando están presentes, como ocurre en buena medida hoy, no garantizan por sí solos un sendero de crecimiento sostenido ni un cambio de régimen económico.
El orden macroeconómico es condición necesaria, pero insuficiente, porque no transforma por sí solo las expectativas de los agentes económicos. Para que los esfuerzos estabilizadores se traduzcan en inversión, empleo y productividad, deben consolidarse señales de largo plazo: reglas claras, baja discrecionalidad, instituciones previsibles. La macro puede ordenar las cuentas, pero sólo las reformas pueden reconfigurar los incentivos. Sin esa segunda capa, el nuevo régimen puede no tener anclaje económico ni político definitivo y duradero.

La historia argentina está repleta de estabilizaciones fallidas que inicialmente lograron bajar la inflación. Algunas fracasaron por inconsistencia interna; otras, por falta de respaldo político o por la ausencia de reformas que permitieran sostener el orden macroeconómico. La experiencia actual puede no ser la excepción si no avanza decididamente en un nuevo marco institucional.
En este sentido, el acuerdo con el FMI ofrece una hoja de ruta. A diferencia de acuerdos anteriores, el nuevo programa no financia déficit fiscal. Se apoya en un superávit primario preexistente, busca reforzar las reservas y establece un marco más robusto de política monetaria y cambiaria. Pero, sobre todo, pone en blanco sobre negro que la estabilidad no es el fin, sino la condición necesaria para un cambio de régimen más profundo.
La sostenibilidad del nuevo orden económico depende de la capacidad de llevar adelante un conjunto de reformas estructurales que mejoren la productividad, reordenen al Estado, simplifiquen el sistema tributario, reduzcan las distorsiones regulatorias y abran la economía a la competencia y a la inversión. En otras palabras: no hay régimen económico nuevo sin orden macro, pero tampoco hay orden macro sustentable sin reformas.
En términos prácticos, el acuerdo establece una secuencia posible: consolidar la estabilidad, acumular reservas, recuperar el acceso al crédito voluntario y utilizar ese espacio para impulsar una transformación más profunda. Pero esa secuencia no es automática. Requiere continuidad en el tiempo y capacidad de generar gobernabilidad. De poco servirá llegar a 2026 con reservas suficientes y acceso al mercado si, en el camino, se interrumpe el proceso de acumulación de capital político y la convicción reformista no se traduce en leyes.
Desde un punto de vista conceptual, las bandas constituyen una solución intermedia entre la rigidez de un tipo de cambio fijo y la variabilidad de una flotación pura. Suelen utilizarse como puente hacia esquemas más flexibles (en el texto del acuerdo con el FMI son así consideradas), permitiendo cierta capacidad de adaptación frente a shocks externos sin resignar completamente el control sobre el tipo de cambio, ni forzar su uso exclusivo como ancla antiinflacionaria.
El tránsito hacia esa mayor flexibilidad cambiaria y el levantamiento total de los controles de capitales tendrá chances de ser exitoso si el tipo de cambio no se atrasa, si la política monetaria actúa con firmeza ante cualquier señal de presión inflacionaria, si el ancla fiscal no se afloja ante ninguna tentación política y las reformas estructurales dejan el terreno de las expresiones de deseos.
Claro que todo esto exige algo más que coherencia técnica. Exige poder político. En ese sentido, sería ingenuo pensar que el proceso de reformas pueda acelerarse antes de las elecciones legislativas de 2025. Pero también sería un error suponer que alcanza con esperar a que el oficialismo consiga una mayoría parlamentaria más holgada. La experiencia enseña que los cambios económicos profundos requieren, además de votos, legitimidad. Y la legitimidad no se construye sólo con resultados: necesita narrativa y capacidad de persuasión.
En definitiva, el nuevo régimen cambiario y la reducción de los controles cambiarios cierran una etapa y abren otra. Con un régimen cambiario más consistente, el orden fiscal y monetario gana en credibilidad y la política económica, en cohesión. La transición cambiaria no garantiza resultados por sí sola, pero permite pensar en una economía más integrada, con menos obstáculos a la inversión, más espacio para el crédito privado y una lógica más cercana a la competencia que a la protección. Si se aprovecha esta oportunidad -y se mantiene la consistencia entre política macro y reformas- la Argentina podría romper con un patrón de ciclos positivos cortos y frustraciones largas. La estabilidad, por fin, dejaría de ser un paréntesis.