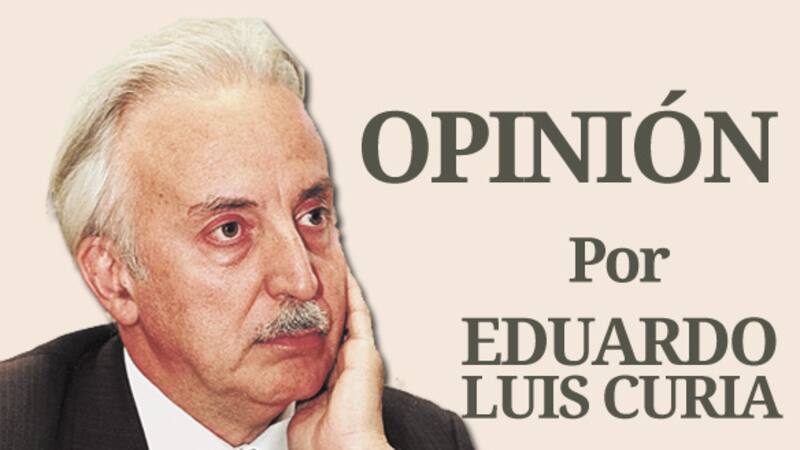
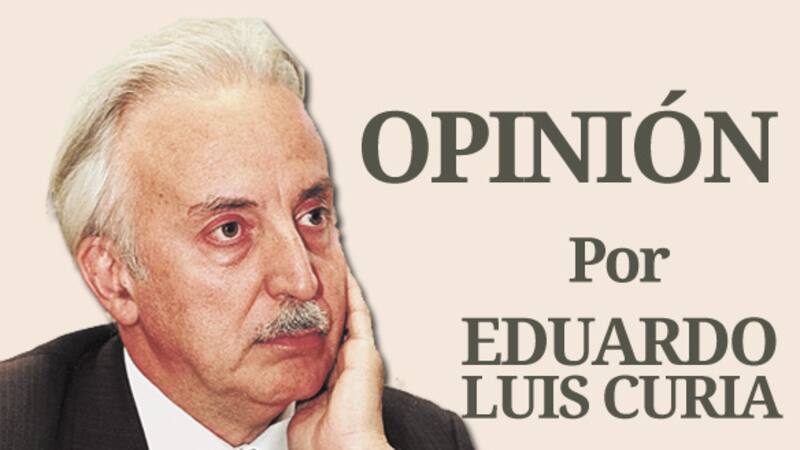
La ronda de paritarias en curso, generó ruidos. El motivo gravitante es el relativo al resultante posicionamiento de los salarios en cuanto a su poder adquisitivo real interno (sin olvidar la imposición a la cuarta categoría). No obstante, aquí, aun asumido el peso de esa causal, afirmaremos que, en el fondo, está en juego en la instancia un factor todavía más hondo y abarcativo: la severa distorsión de la matriz macroeconómica global. Veamos.
Las autoridades lanzaron un criterio que, en términos teóricos, es correcto: planteada una inflación anual esperada a la baja, menor a la previa, cuadra que las variables tiendan a ajustar más por la primera que por la segunda (forward más que backward). Algo aplicable a los salarios, pero, no sólo a ellos.
El gobierno señala una tendencia de inflación declinante que, aunque en niveles distintos, registran muchos y la ven perdurable en el año. Luego, marcan algo así como un número de ajuste mágico ¿un 27% algo laxo?, el que promediaría la dicotomía constituida por la inflación pasada y la esperada. Lo cual, se aduce, depararía (en cierta dosis y aun impuesto incluido) un plus de mejora adquisitiva real, ayudando así al consumo y a la demanda interna (sin grandes presiones costistas relativas), en línea con la lógica del Plan Verano.
En el frente sindical, en más o en menos, se perciben fastidios y reclamos. Sea porque no se acepta o no se entiende lo de la dicotomía entre inflaciones (asúmase que el gobierno no explicó de entrada acabadamente un criterio de por sí complejo, inverso a lo que se hizo desde hace años); sea porque también molesta el tema tributario (y el paliativo recién introducido); sea porque se discrepa con la visión de inflación oficial; sea porque los gobernadores curándose en salud en un año electoral cerraron con sus empleados acuerdos generosos, deparando un efecto demostración empinado, and so on.
Pero, como se adelantó arriba, la discusión salarial se supera a sí misma. Y cala a pleno como una de sus facetas en el meollo de la distorsión macroeconómica general vigente. El fenómeno de cuña salarial (wage wedge) es proverbial al respecto. El tal fenómeno refleja el hecho de que una variable aquí, el salario, se expone a varias lecturas, chocantes entre sí. Por una parte, tallaron alzas nominales llamativas (vgr, de más del 30%; un 27% también es alta), pero, que son veloz y harto relativizadas en cuanto a su poder de compra interno por la inflación de tono subido existente. Y, ya, dada la política cambiaria dominante en los últimos años, hablando de costo laboral unitario en dólares, el nivel luce formidable.
Penetramos, como es obvio, en un marco más amplio, afín a la central distorsión macroeconómica de precios relativos, que traduce la artificial hinchazón en dólares de distintas variables. A la postre, el actual Plan Verano apto hoy en su andarivel reproduce ese dato, en tanto su núcleo duro reitera el resorte del cambio nominal como ancla principal de inflación, sumando así retraso real, apoyado aquél vía tasas de interés muy altas medidas en dólares (y que se defienden medidas en pesos), y con la decidida apelación al financiamiento externo de ocasión (refrendada por la reciente medida sobre los plazos de liquidación). Completa el espectro la expansividad fiscal, con su respaldo monetario. Circunstancias, de paso, que nutren algún interrogante sobre la continuidad de la citada tendencia bajista de inflación.
Es claro el relieve de la cuestión salarial y del poder adquisitivo doméstico. Pero, también es visible que ella integra un cuadro macro más vasto y profundo, con distintas variables claves muy desalineadas. Así, las soluciones aisladas son poco viables. En resumen, se ratifica el reto básico que se cierne sobre el 2016: o proceder dentro de una propuesta integral a la corrección frontal del serio desarreglo de precios relativos, o buscar sacralizar a aquél a través del supuesto elixir del financiamiento externo de vocación masiva.